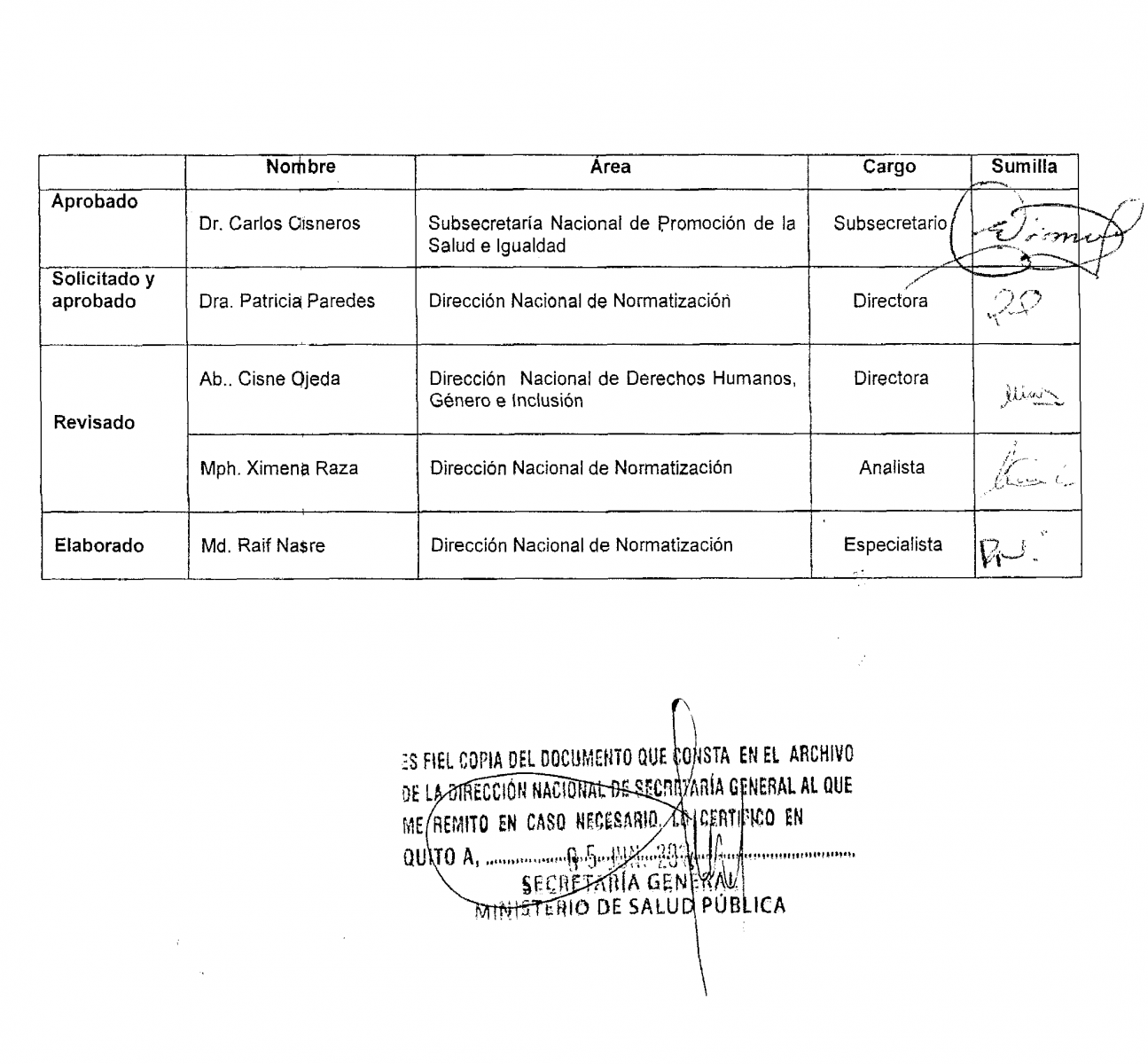Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Lunes, 30 de julio de 2018 (R. O.505, 30-julio -2018) Edición Especial
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ACUERDO Nº 0242 – 2018
APRUÉBESE Y AUTORÍCESE LA PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO «ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON DESÓRDENES DEL DESARROLLO SEXUAL»
2 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
No. 0242-2018
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
Considerando:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 1, ordena que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;
Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 32, dispone que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. «;
Que, nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, correspondiéndole al Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, según lo previsto en el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de la República;
Que, el artículo 361 de la Norma Suprema establece que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades; es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado, conforme lo estipula el artículo 3 de la Ley Orgánica de Salud;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud determina que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia de dicha Ley y que las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias;
Que, el artículo 6 de la Ley Ibídem, preceptúa entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…). 3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; (…) 34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, (…)»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 expedido el 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República del Ecuador nombró como Ministra de Salud Pública a la doctora María Verónica Espinosa Serrano;
Que, con Acuerdo Ministerial No. 00004520, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 118 de 31 de marzo de 2014, se emitió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, mismo que señala como misión de la Dirección Nacional de Normatización, desarrollar y definir todas las normas, manuales, protocolos, guías y otras normativas relacionadas a la gestión de la salud;
Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 5313 de 5 de noviembre de 2015, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 409 de 4 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud Pública aprobó y autorizó la publicación del documento denominado «Metodología para la elaboración de documentos normativos», misma que define a los Protocolos clínicos y administrativos como «instrumentos normativos, de orientación eminentemente práctica, que pueden o no resumir los contenidos de una Guía de Práctica Clínica; o bien puede especificar acciones o procedimientos operativos o administrativos determinados. «;
Que, es necesario que los profesionales de la salud cuenten con una normativa basada en la mejor evidencia científica para el diagnóstico, tratamiento y atención integral a las personas con desórdenes del desarrollo sexual, estableciendo las acciones y procedimientos para un abordaje efectivo y eficiente, protegiendo los derechos de dichas personas; y,
Que, con memorando No. MSP-DNN-2018-0371-M de 5 de junio de 2018, la Directora Nacional de Normatización informó a esta Dirección Nacional de Consultoría Legal que se ha culminado con el proceso de validación externa del Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», por lo que solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial.
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Acuerda:
Art. 1.- Aprobar y autorizar la publicación del Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual».
Art. 2.-Disponer que el Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», sea aplicado a nivel nacional como una normativa del Ministerio de Salud Pública, de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud.
Art. 3.- Publicar el citado Protocolo en la página web del Ministerio de Salud Pública.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 3
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud a través de las Direcciones Nacionales de Primer Nivel de Atención en Salud y de Hospitales; y, a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud a través de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 04 de julio de 2018.
f.) Dra. Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito a, 05 de junio de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.
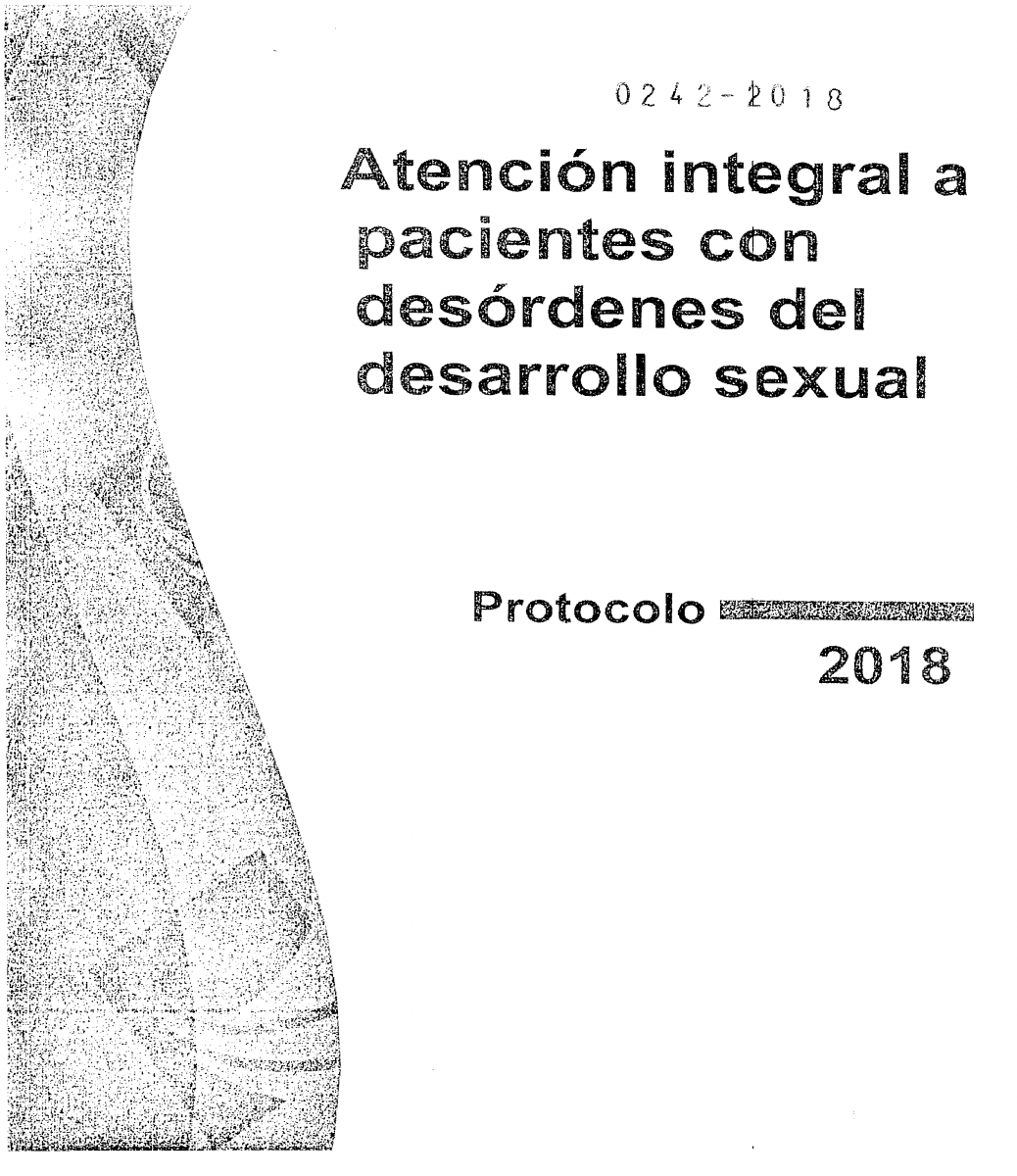
0242-2018
Ministerio de Salud Publica del Ecuador. Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual. Protocolo. Quito: Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización-MSP; 2018
—xx p:tabs:gra: cm.
ISBN-XXXXXXXX
- Protocolo 3. Caracteres sexuales
- Desórdenes desarrollo sexual (DSD) 4. Derechos humanos
Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
Teléfono: (593 2) 3$1 4400
www.salud.gob.ec
Edición general: Dirección Nacional de Normatización – MSP
El presente protocolo tiene como finalidad brindar directrices claras y concisas para aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan variaciones en el desarrollo de sus genitales, en los diferentes niveles de atención; igualmente, establecer las competencias del equipo transdisciplinario que tratará a estos pacientes con calidad y calidez respetando los derechos de los mismos.
Publicado en 2018 ISBN xxxxxxxx
Los contenidos son publicados bajo Licencia de Creative Commons de «Atribution-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Ecuador», y pueden reproducirse libremente citando la fuente sin autorización escrita, con fines de enseñanza y capacitación no lucrativas, dentro del Sistema Nacional de Salud.
Como citar esta obra:
Ministerio de Salud Pública: Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual. Protocolo. Quito: Dirección Nacional de Normatización; 2018. Disponible en: http://salud.gob.ec
Impreso por:
Corrección de estilo:
Hecho en Ecuador – Printed in Ecuador
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 5
Autoridades del Ministerio de Salud Pública
Dra. Verónica Espinosa, Ministra de Salud Pública.
Dr. Carlos Duran, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.
Dr. Itamar Rodríguez, Viceministro de Atención Integral en Salud, E.
Dra. Sonia Díaz, Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud.
Dr. Carlos Cisneros, Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad.
Dr. Juan Chuchuca, Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, S.
Ab. Cisne Ojeda, Directora Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.
Dra. Patricia Paredes, Directora Nacional de Normatización.
Equipo de redacción y autores
Patricio Prócel, pediatra endocrinólogo, Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Quito.
Jorge García, urólogo pediatra, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.
Víctor Espín, médico genetista, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.
José Masache, ginecólogo, Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, Quito.
Ana Avecillas, médico familiar, Hospital Voz Andes, Quito.
Darío Jiménez, nefrólogo, Hospital Enrique Garcés, Quito.
Rossana Sandoval, psicóloga clínica, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.
Wilma Anchapanta, psicóloga máster en ciencias de la sexología, Hospital San Lázaro, Quito.
Mónica Ortiz, médica sexóloga, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.
Pilar Rúales, magíster en trabajo social, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.
Paola Moreira, magíster en trabajo social familiar, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manabí.
Fernanda Zapata, médica general, Hospital Enrique Garcés, Quito.
Patricio Aguirre, magíster en ciencias sociales, Quito.
Ana Aulestia, magíster en educación sexual, Centro Ecuatoriano de Estudios de la Sexualidad, Quito.
Raif Nasre, especialista, Dirección Nacional de Normatización-MPS, Quito.
Equipo de colaboradores
Galud Pinto, magíster en administración en salud, Dirección Nacional de Normatización-MSP
Jenny Pabón, médica, magíster en salud pública, Distrito 17D07, Quite.
María Mattos, médica genetista, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito
Natalia Silva, posgradista urología pediátrica, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.
Fausto Ríos, psicólogo clínico, Hospital San Lázaro, Quito.
Equipo de revisión y validación
Paúl Astudillo, cirujano pediatra, Hospital Metropolitano, Quito.
Eliana Velastegui, pediatra, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.
Carlos Ruilova, endocrinólogo, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.
Alejandro Checa, psicólogo, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.
Pablo Analuisa, psicólogo, Gestión Interna de Promoción de la Salud Mental-MSP, Quito.
Daniela Valdivieso, máster en psicología y educación, Gestión Interna de Promoción de la Salud Mental-MSP, Quito.
Marivel lllapa, obstetriz, Gestión Interna, Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva-MSP
Elizabeth Balarezo, psicóloga, Gestión Interna de Organización e Implementación de Políticas y Normativas en los Servicios del Primer Nivel de Atención-MSP, Quito.
Alejandro Díaz, especialista, Organización e Implementación de Políticas y Normativas de los
6 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Jacob Flores, químico farmacéutico, Gestión Interna de Políticas de Medicamentos y Dispositivos Médicos-IV SP, Quito.
Paola Moya, socióloga, Dirección Nacional de Hospitales-MSP, Quito.
Karina Castro, magíster en gestión y desarrollo social, Gerencia Institucional de Consolidación Bioética-MSP, Quito.
Diana Molina, master en ciencias de la sexología, Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud-MSP, Quito.
Diego López, abogado, Gestión Interna de Asesoría Contractual-MSP, Quito.
Oswaldo López, médico familiar, Quito.
Vickarlia López, especialista, Dirección Nacional de Normatización-MSP, Quito.
Karina Giler, analista, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud-MSP, Quito.
Alba Narváez, médico pediatra, Centro de Salud Cotocollao, Distrito 17D03 Zona 9.
Evelyn Shugulí, médico familiar, Centro de Salud San Juan Quito, Distrito 17D04 Zona 9.
Juan Pablo Barbecho, médico familiar, Centro de Salud Nº 2 Las Casas, Distrito 17D05 Zona 9.
Gina Solórzano, médica familiar, Centro de Salud Unión de Ciudadelas, Distrito 17D06 Zona 9.
Albert Chávez, médico pediatra, Centro de Salud Ciudadela Ibarra, Distrito 17D06 Zona 9.
Luis Morales, médico general, Centro de Salud La Magdalena, Distrito 17D06 Zona 9.
Teresa Aumala, médico familiar, Centro de Salud Conocoto, Distrito 17D08 Zona 9.
Rodrigo Castro, médico, Distrito 17D02 Zona 9.
Rocío Morales, enfermera, Distrito 17D06 Zona 9, Quito.
Martha Vásconez, licenciada, Distrito 17D06 Zona 9.
Mauricio Espinel, psicólogo clínico, Coordinación Zonal 9, Quito.
Luis Fernando Cevallos, especialista, Coordinación Zonal 9, Quito.
Cynthia Núñez, especialista, Coordinación Zonal 9, Quito.
Fernando Zumba, psicólogo clínico, Coordinación Zonal 8, Guayaquil.
Alberto Vaca, urólogo, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.
William Acosta, endocrinólogo, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.
Carlos Reyes, médico genetista clínico, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.
Juan Galarza, médico genetista clínico, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.
María del Carmen Rojas, trabajadora social, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.
Patricio Jácome, médico gineco-obstetra, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.
Alberto López, ginecólogo, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.
Wilson Merecí, gineco-obstetra, Hospital Gineco-obstétrico Nueva Aurora, Quito.
Olga Nieto, pediatra neonatóloga, Hospital Gineco-obstétrico Nueva Aurora, Quito.
Aída Toaza, médica pediatra, Hospital General Docente de Calderón, Calderón.
Karen García, gineco-obstetra, Hospital General Docente de Calderón, Calderón.
Mónica Neacato, trabajadora social, Hospital de Sangolquí, Sangolquí.
Margarita Pérez, trabajadora social, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.
Magdalena Calero, pediatra neonatóloga, Hospital San Francisco de Quito, Quito.
Leonardo Proaño, cirujano pediátrico, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.
Arianne Llamos, genetista clínica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.
Estefanía Andrade, psicóloga clínica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.
David Vargas, endocrinólogo pediátrico, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, Quito.
Byron Galarza, gineco-obstetra, Hospital San Vicente de Paúl, Ibarra.
Marjorie Morales, endocrinóloga pediátrica, Hospital Verdi Cevallos, Portoviejo.
Dayse Chusan, endocrinóloga pediátrica, Hospital Ycaza Bustamante, Guayaquil.
Carmen Segarra, médica genetista, Hospital Ycaza Bustamante, Guayaquil.
Viviana Barros, médica Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca.
Andrea Espinoza, médica, Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca.
Manuel Rosero, psiquiatra, Universidad Central del Ecuador, Quito.
Luis Muisín, docente en trabajo social, Universidad Central del Ecuador, Quito.
Marisol Bahamonde, pediatra adolescentóloga, Universidad San Francisco de Quito.
Juan Carlos Pérez, médico familiar, Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, Quito.
Robert Dávila, genetista clínico, Hospital General Docente de Calderón, Quito.
Juan Pozo, genetista, hospital General Docente de Calderón, Quito.
Rafael Mazín, consulto, Organización Panamericana de la Salud.
Cristián Robalino, especialista, Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.
Maribel Padilla, especialista, Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 7
Ximena Raza, magíster en Salud Pública, Coordinadora, Dirección Nacional de Normatización-MSP, Quito.
Equipo de validación con la sociedad civil
Efraín Soria, coordinador, Fundación Ecuatoriana Equidad, Quito.
Diego Ramos, voluntario, Fundación Ecuatoriana Equidad, Quito.
Edgar Zúñiga, coordinador, Red Profesional de Psicología, Quito.
Germán Castillo, director nacional, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, Quito.
Daniel Mancheno, enfermero, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, Quito.
Carlos Albán, promotor de salud, Asociación ALFIL, Quito.
Henrry Boadd, promotor de salud, Asociación ALFIL, Quito.
Carolina Alvarado, representante, Trabajadores Sexuales Trans, Quitó.
Andrés Pinos, coordinador, Fraternidad Trans Masculina, Quito.
Sebastián Andrade, presidente, Fraternidad Trans Masculina, Quito.
Danny Castillo, vocero, Fraternidad Trans Masculina, Quito.
Diana Rodríguez, presidenta, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y vicepresidenta de la Asociación Silueta X, Guayaquil.
Ericko Jackson Barreiro, representante, Colectivo Ecuador Intersexual, Guayaquil.
Karen Paz, presidenta, Red Trans de El Oro, Máchala.
Jennifer Merino, presidenta, Fedetrans, Santo Domingo de los Tsáchilas.
Kevin Masa, vicepresidente, Asociación GOOVER, Santo Domingo de los Tsáchilas.
María Rosa Sánchez, integrante, Esmeraldas Emputada, Esmeraldas.
Hugo Caicedo, vicepresidente, Ojos que miran al sol y la lluvia, San Lorenzo.
Efraín Minota, integrante, Ojos que miran al sol y la lluvia, San Lorenzo.
Polet Pico Chávez, presidente, Luvid, Manta.
Cristina Pinargote, vicepresidenta, Luvid, Manta.
Jomahira Álvarez, presidente, Luvid, Montecristi.
Jamileth Delgado, vicepresidenta, Luvid, Montecristi.
Wilmer Brito, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Cuenca.
Daniela Araujo, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Quito.
Daniela Scalla, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Quito.
Adicionalmente se validó el documento con pacientes y sus familiares
8 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Contenidos
- Presentación……………………………………………………………………………………….
- Nueva nomenclatura y registro de los desórdenes del desarrollo sexual…………………..
- Introducción………………………………………………………………………………………..
- Antecedentes y justificación………………………………………………………………………
- Objetivo……………………………………………………………………………………………..
.
- Objetivo general…………………………………………………………………………………
- Objetivos específicos……………………………………………………………………………
- Alcance……………………………………………………………………………………………..
- Glosario de términos………………………………………………………………………………
- Desarrollo…………………………………………………………………………………………..
8.1. Comités de Atención Integral a pacientes con DSD……………………………………….
- Diagnosticó…………………………………………………………………………………
- Deberes de los profesionales de salud para proteger los derechos humanos de las personas con DSD…………………………………………………………………….
- Manejo integral a pacientes con DSD…………………………………………………..
- Abreviaturas……………………………………………………………………………………….
- Referencias………………………………………………………………………………………..
- Anexos……………………………………………………………………………………………..Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 9
1. Presentación
El Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional y rector del Sistema Nacional de Salud y en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural, es responsable de formular las políticas nacionales, con la finalidad de regular las actividades relacionadas con la salud, con enfoque de género y de equidad, para promover el derecho a la atención integral de salud a las personas, especialmente a los grupos que han sido excluidos por sus condiciones físicas, sexuales, socioculturales u otras.
El Ministerio de Salud Pública a partir del año 2015 ha venido realizando historias de vida en las personas con desórdenes del desarrollo sexual, consultas con profesionales de salud que atienden estos casos y revisiones de fuentes bibliográficas relacionadas con la bioética y los derechos de las personas en salud; lo que ha permitido construir criterios para la atención de estos pacientes basados en la evidencia científica y la bioética.
Con estos antecedentes el Ministerio de Salud Pública presenta el Protocolo para la «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», una normativa con enfoque transdisciplinario formulada en el marco de los derechos humanos y afianzando la relación sanitaria entre usuarios, familia y profesionales de la salud.
Dra. María Verónica Espinosa Serrano Ministra de Salud Pública
10 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
2. Nueva nomenclatura y registro de los desórdenes del desarrollo sexual
En el Consenso para el manejo de los trastornos intersexuales realizado en el 2006, se sugirió que los términos potencialmente peyorativos como seudohermafrodita o hermafrodita deben ser reemplazados por la categoría diagnóstica «desórdenes del desarrollo sexual» (DSD por sus siglas en inglés), término ampliamente aceptado por la comunidad médico. Algunos pacientes y grupos de soporte han criticado la utilidad del término por implicaciones negativas como el estigma de la palabra «desorden» y lo consideran como una diferencia en el desarrollo sexual. (1,2)
Tomando en cuenta que se ha realizado una actualización del mencionado consenso en el 2016, sin cambios en la terminología propuesta (3), aunque la aceptación internacional de la palabra desórdenes está ampliamente debatida desde el punto de vista social. Para efectos del presente protocolo se utilizará la denominación DSD como 46.XX DSD, 46, XY DSD, ovotesticular DSD (46,XY/45,X DSD, 46,XX/46,XY DSD), para referirse específicamente a aquellos pacientes en quienes exista una diferenciación sexual física alterada. En ningún caso se podrá violentar el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad ni fomentar el rechazo indirecto alrededor del paciente.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de la terminología:
Tabla 1. Comparación de la terminología actual con respecto a la anterior para DSD
ANTERIOR
ACTUAL
Pseudohermafrodita masculino
46,XY DSD
Pseudohermafrodita femenino
46,XX DSD
Hermafrodita verdadero
Ovotesticular DSD
Sexo reverso XX o XX masculino
46,XX testicular DSD
Sexo reverso XY
46,XY disgenesia gonadal completa
DSD: desórdenes del desarrollo sexual. Tomado de: Hughes et al., 2006.(1)
En el desarrollo del presente protocolo no será utilizada la denominación desórdenes del desarrollo sexual para referirnos a condiciones en las cuales la discordancia género/genital no es observada, tal como el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Cabe indicar que tampoco será incluida la atención a las personas trans.
Aunque las recomendaciones internacionales sugieren no calificar a estas condiciones genéticas como patologías sino como desórdenes,(2) el Ministerio de Salud Pública debe mantener un registro de las atenciones de salud, el cual se realiza de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). A continuación se listan los códigos con los cuales se realizará el mencionado registro (4):
E25.0 Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática
Deficiencia de la 21-hidroxilasa
Hiperpiasia suprarrenal congénita
Hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal
(seudohermafroditismo suprarrenal femenino)
E29.1 Hipofunción testicular
Deficiencia de 5-alfa-reductasa
(con seudohermafroditismo masculino)
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 11
E34.5 Síndrome de resistencia androgénica Feminización testicular (síndrome)
Seudohermafroditismo masculino con resistencia androgénica
Síndrome de Reifenstein
Trastorno del receptor hormonal periférico
F66.8. Otros trastornos del desarrollo psicosexual
N91 Menstruación ausente, escasa o rara
Q52.9 Malformación congénita de los genitales femeninos, no especificada
Q54 Hipospadias
Q54.2 Hipospadias penoscrotal
Q54.3 Hipospadias perineal
Q55.5 Aplasia y ausencia congénita del pene
Q55.6 Otras malformaciones congénitas del pene Hipoplasia
Q55.9 Malformación congénita de los órganos genitales masculinos, no especificada
Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Q56.0 Hermafroditismo, no clasificado en otra parte Ovotestis
Q56.1 Seudohermafroditismo masculino, no clasificado en otra parte Seudohermafroditismo masculino SAI*
Q56.2 Seudohermafroditismo femenino, no clasificado en otra parte Seudohermafroditismo femenino SAI
Q56.4 Sexo indeterminado, sin otra especificación Genitales ambiguos
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
Q97.3 Mujer con cariotipo 46,XY
Q99.0 Quimera 46,XX/46,XY hermafrodita verdadero
Q99.1 Hermafrodita verdadero 46,XX
46,XX con vestigio de gónadas
46,XY con vestigio de gónadas
Disgenesia gonadal pura
*Aclaración: SAI es una abreviatura de las palabras latinas sine alter indicatio, que significan «sin otra indicación», lo cual implica «no especificado» o «no calificado». (4)
12 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
3. Introducción
Los DSD se caracterizan por un desarrollo atípico del sexo cromosómico, anatómico y/o gonadal, con una presentación variable como: genitales ambiguos al nacer, micropene, clitoromegalia, fusión parcial de los labios, testículos aparentemente no descendidos, hipospadias, desbalances electrolíticos o aplazamiento de la pubertad, entre otros; los cuales pueden conllevar a problemas psicológicos y sociales de no ser abordados adecuadamente.(1,2,5,6) Es importante mencionar que salvo los problemas de salud al ser un problema psicosocial, se puede modificar a través del cambio de los patrones socioculturales y no por el encasillamiento de las personas con DSD al binario hombre-mujer, masculino-femenino.(7) Consecuentemente, es necesario brindar un manejo transdisciplinario e integral con profesionales experimentados para atender sus necesidades y la de sus familiares/cuidadores.(6)
El presente protocolo se ha elaborado para brindar directrices claras y concisas hacia aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan ambigüedad genital o alteraciones en la maduración sexual, así como para establecer las competencias del equipo transdisciplinario que debe tratar a estos pacientes. Todo esto con el propósito de proveer una atención integral tomando en cuenta siempre la decisión/subjetividad de la persona con respecto a su condición, respetando sus derechos humanos (basados en las recomendaciones internacionales), de tal forma que se garantice el tránsito y la continuidad de la niñez a la adolescencia y a la adultez con la calidad y calidez requerida.
4. Antecedentes y justificación
Se estima que la incidencia de ambigüedad genital al momento del nacimiento es de aproximadamente 1 por cada 4500 o 5500 nacimientos.(3,5) La incidencia mundial de pacientes con cariotipo 46,XX DSD que consiste principalmente en hiperplasia suprarrenal congénita, ha sido estimada en 1 por cada 14000 a 15000 nacidos vivos, pero varía por regiones debido a las diferencias étnicas en la frecuencia de portadores; siendo considerada la causa de la mitad de todos las personas con ambigüedad genital.(3) Por su parte, se estima que la tasa de incidencia en las personas con 46,XY DSD es 1 por cada 20000 nacimientos y en las personas con DSD ovotesticular es de 1 por cada 100000 nacidos vivos; mientras que la frecuencia de la disgenesia gonadal se estima 1 en 10000 nacidos vivos.(3,5) Aunque las hipospadias son los DSD más comunes que ocurren aproximadamente en 1 de cada 250 recién nacidos, podría estar relacionada con diferencias geográficas, raciales y subregistros.(8,9)
En Ecuador, los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de la Salud señalan que en el período comprendido entre los años 2014 y 2015 se atendieron a 415 personas con desórdenes del desarrollo sexual; de estos, el 45,54% fue por trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática, el 20% por hipofunción testicular, el 13,49% por hipospadias penoscrotal y perineal, el 8,67% por razones de sexo indeterminado sin otra especificación, y el 7,23% por hermafroditismo no clasificado en otra parte, hermafroditismo verdadero, seudohermafroditismo) masculino no clasificado en otra parte y seudohermafroditismo no especificado.(10)
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 13
Las aproximaciones con enfoque de derechos humanos a las historias de vida de las personas con DSD y a profesionales de salud que atienden a estas personas han permitido ver que es importante para asegurar la atención integral en salud basada en derechos humanos considerar:
- Los DSD son preocupación de los organismos internacionales de Derechos Humanos, profesionales de salud, pacientes y sus familiares/cuidadores; por ende, el diagnóstico de estos pacientes debe ser preciso, realizado con prioridad y premura. Igualmente los tratamientos deben ser consensuados con una perspectiva transdisciplinaria en donde se respeten los derechos individuales sin ningún tipo de presiones por parte de los familiares ni del personal de salud que se encuentre a cargo. (11)
- La confidencialidad es un derecho de los pacientes con DSD atendidos en los servicios de salud, para que no sean objetos de curiosidad, hostigamiento y/o violación de la privacidad.
- La entrega de información a tiempo, completa y continua de acuerdo a la normativa del consentimiento informado que rige al Sistema Nacional de Salud (12); así como el asesoramiento, el apoyo social y psicoeducativo necesario en todo el proceso como claves para la toma de decisiones adecuadas.
- La explicación necesaria a la familia sobre la posibilidad de que los datos de inscripción del nacimiento relacionados al sexo y al nombre pueden ser modificados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.(13)
- Las recomendaciones internacionales para evitar exámenes genitales y anales forzados, así como los procedimientos quirúrgicos y tratamientos innecesarios (que traten de binarizar a la persona) el respeto a la decisión del infante, adolescente y la familia en el plan terapéutico, entre otras.(2)
5. Objetivo
5.1 Objetivo general
Brindar a profesionales de la salud una normativa con enfoque de derechos humanos para la atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual desde una perspectiva transdisciplinaria.
5.2 Objetivos específicos
- Establecer las acciones y procedimientos de abordaje efectivo y eficiente a personas con desórdenes del desarrollo sexual.
- Brindar a los profesionales de la salud la mejor evidencia actualizada y científica para el manejo de personas con desórdenes del desarrolle sexual.
- Impulsar el enfoque de los derechos humanos y ética en el proceso de atención en salud de las personas con desórdenes del desarrollo sexual.
6. Alcance
Este protocolo está dirigido a todos los profesionales involucrados en la atención en salud de los pacientes con desórdenes del desarrollo sexual en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud.
14 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
7. Glosario de términos
Autonomía: es el derecho de toda persona a escoger y a seguir su propio plan de vida y acción, que solo debe ser restringido cuando afecta otros derechos o bienes; además permite que el paciente escoja si acepta o rechaza tratamientos médicos específicos, previa asesoría profesional completa.(12,14)
Bioética: «es el estudio interdisciplinario que se ocupa de examinar desde el punto de vista de los valores y los principios éticos el impacto del desarrollo y las aplicaciones de las ciencias médicas y biológicas en todos los organismos vivos. La bioética concierne esencialmente al ser humano, en relación a sus factores ambientales, culturales, sociales; y su campo es más amplio y mucho más interdisciplinario que el de la ética médica.»(14)
Consentimiento informado: «desde el punto de vista ético, el consentimiento informado es un proceso compartido de toma de decisiones basado en el respeto mutuo y la participación.»(14) El consentimiento informado es un proceso de comunicación que forma parte de la relación del profesional de la salud y el paciente por el cual una persona autónoma acepta, niega o revoca una intervención de salud. Consiste en un proceso deliberativo, que se realiza con una persona capaz y de forma voluntaria, en el cual el profesional de la salud explica en qué consiste el procedimiento a realizarse, los riesgos, los beneficios, las alternativas de la intervención de existir estas, y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene. (12)
Deliberación: proceso en el cual se analizan todos los factores que intervienen en una situación concreta pera buscar una solución óptima o, cuando esto no es posible, la menos lesiva. Durante este proceso, se distinguen tres niveles a realizarse: un nivel de hechos, un nivel de valores y uno de deberes para lograr al final tomar decisiones sabias y prudentes; siendo estos de particular importancia en el análisis bioético de los casos clínicos. El análisis de los hechos clínicos incluye conocer bien el diagnóstico con sus grados de certidumbre, el pronóstico y las alternativas de tratamiento. (15)
Derechos humanos: son atributos inherentes a la dignidad humana, siendo jurídicamente reconocidos y protegidos por el Estado; se caracterizan fundamentalmente por ser interdependientes, indivisibles, interrelacionados, inviolables, progresivos y universales. (16)
Dignidad humana: se refiere a que toda persona debe ser tratada con respeto, por su valor intrínseco, sin condicionarse por factores de tipo individual, ni de índole histórica o cultural. Hablar de a dignidad de la persona es una redundancia intencionada para resaltar o subrayar la importancia de las personas independientemente de su situación o de las características que posee. (17,18) La dignidad humana se desprende, como consecuencias, las que su libertad e igualdad, valores también protegidos por los derechos humanos.
Enfoque psicosocial: busca comprender comportamientos, emociones, sentimientos y pensamientos de las personas en la dinámica relacional (intrapersonal, interpersonal, social) dentro del contexto social y cultural en el que ocurren, tomando en cuenta la interacción de los determinantes de la salud y su incidencia. Reconoce los impactos psicosociales y sustenta el enfoque de derechos, que toda política pública debe abordar. (19)
Género: «el concepto, de género como categoría de análisis permite conocer cómo se constituye lo femenino y lo masculino y cómo estas identidades se valoran, se
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 15
organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Además, el género como categoría que permite una mejor comprensión de las condiciones que implican mayor vulnerabilidad al mostrar que el binario masculino-femenino y las condiciones históricas jerárquicas entre hombres, mujeres, adolescentes y adultos, entre otros, inciden en las relaciones de atender la sexualidad y la salud, según sea la edad, la etnia, orientación sexual, la condición de salud, el lugar que residencia, el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas.»(20)
Intersexual: «personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican dentro del binarismo sexual hombre/mujer.»(20)
Identidad de género: «es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.»(20)
No binario: esta categoría es utilizada para describir a las personas que no se identifican identitariamente ni corporalmente con las categorías normativas de ser persona hombre o mujer, masculino o femenino.(21) Esto se podría explicar por el hecho de que las sociedades han aceptado una construcción binaria entre el sexo masculino y femenino que no abarca la gran variedad de sexo/género posibles escalonados en un abanico de manera gradual donde uno se complementa al otro de forma imperceptible. Por lo tanto, el término «no binario» respeta la subjetividad de las personas con DSD.
Orientación sexual: «…hace referencia a la atracción física, romántica, y/o emocional permanente de una persona por otra. La orientación sexual representa una característica personal que es independiente a la identidad y expresión de género.»(20) Por lo tanto, se habla de tres posibilidades: homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad.
Personas trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. (20)
Psicoeducación: es una técnica utilizada por los profesionales |de la salud, que facilita su interacción con usuarios, familiares y/o cuidadores, a través de la entrega de información y educación desde la perspectiva biopsicosocial, proporcionando los conocimientos y aspectos esenciales en torno a las enfermedades. (22)
Sexo: es una característica netamente biológica que clasifica á los individuos en dos grupos (machos y hembras) portadores de espermatozoides u óvulos. Sin embargo, según Butler el sexo va más allá de designar únicamente las características biológicas y anatómicas de una persona al momento de nacer, constituye jun elemento discusión* que imprime significado a los cuerpos de mujeres y hombres. (23)
Transdisciplinariedad: es desarrollar interacciones dinámicas al interior dé los equipos de especialidades en los que cada especialidad dependa del estado dé las otras, pues todas se encuentran en una estructura que las conecta.(23)
Transgénero: persona que vive con un sexo/género que no es el que le fue asignado al nacer, pero que no ha pasado por cirugía de reasignación de sexo.(20)
16 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Transexual: las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al genero opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica -hormonal, quirúrgica o ambas para- adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. (20)
8. Desarrollo
El diagnóstico, asesoramiento y la terapia a las personas con DSD debe ser ofrecida por un equipo de salud transdisciplinario; teniendo un enfoque terapéutico no solamente centrado en el área médica sino también que considere los aspectos éticos, sociales, psicológicos, de derechos humanos, y género. (3,24)
8.1. Comités de Atención Integral a pacientes con DSD
Se establecerán tres comités en los establecimientos de salud con capacidad resolutiva como centros de referencia regional para el diagnóstico y tratamiento integral a las personas con DSD, siendo posible la contrarreferencia de los mismos cuando el equipo considere que sea el momento apropiado para el seguimiento de estos pacientes.
Cada comité estará Conformado por un conjunto de profesionales de la salud que se encuentren relacionados de acuerdo a sus competencias en un proceso dinámico para la toma de decisiones ante un problema o una situación clínica, de modo que se sintetizan los conceptos específicos de cada disciplina para crear nuevos modelos de abordajes ante un problema en común. Una de las principales características que tendrán los comités es que los profesionales de todas las disciplinas serán responsables conjuntamente de cada objetivo clínico. (3) De este modo, los profesionales que serán miembros de cada comité deberán tener el siguiente perfil y realizar las siguientes actividades (3,6):
- Neonatólogo o pediatra general: explicación inicial a los familiares y/o pacientes dependiendo de cada caso, manejo del paciente en estado crítico, solicitud de exámenes preliminares, activación del comité en el momento oportuno.
- Médico genetista: evaluación desde el punto de vista genético, supervisar y facilitar el análisis oportuno del cariotipo, análisis e interpretación de los resultados de estudios moleculares, diagnóstico prenatal y asesoramiento genético.
- Endocrinólogo Pediátrico: explicación más detallada de los desórdenes de acuerdo a la fisiopatología, apoyo en el manejo del paciente crítico de acuerdo al caso, interpretación de los resultados de pruebas endocrinológicas de primera línea y considerar la solicitud de las de segunda línea, iniciar y monitorear la terapia sustitutiva hormonal en caso de: ser necesaria. Se solicitará la intervención de un endocrinólogo de adultos de ser necesario.
- lmagenólogo: para la realización e interpretación de las ecografías u otros estudios de imágenes, evaluar la confiabilidad de los hallazgos eco gráficos especialmente cuando puedan influir en la asignación de sexo del paciente.
- Cirujano pediátrico o urólogo pediátrico: se encargará de desarrollar un plan para solicitar estudios imagenológicos más complejos además de la ecografía pélvica
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 17
y explicar los resultados, así como una evaluación adicional más detallada de la anatomía. Eventualmente se requerirá la realización de procedimientos como laparoscopia, biopsia, cirugía reconstructiva y gonadectomía cuando sea el momento adecuado individualizando cada caso. Deberá explicar al paciente y/o familiares/cuidadores de los riesgos y beneficios de cada procedimiento. En este sentido, es necesario que el urólogo o cirujano tengan el conocimiento cabal de la embriogénesis del polo caudal para un manejo adecuado de las patologías persistentes en caso de condiciones congénitas desembocadas por desarrollo atípico, además de una amplia experiencia en la realización de las intervenciones que puedan requerir las personas con DSD.
- Personal de enfermería: con conocimiento en cuidados dé pacientes pediátricos en especial de neonatos, para brindar soporte general y cuidados postoperatorios de acuerdo a cada caso.
- Profesional de salud mental con conocimiento en sexología clínica, género y diversidades sexuales: proveer apoyo especializado a los padres antes o después del nacimiento dependiendo del momento en que se diagnostique el DSD, brindar apoyo al paciente y sus padres/cuidadores, desarrollar un plan individualizado para cada familia, y guiar al comité en lo que respecta a las condiciones y momentos adecuados para proporcionar las explicaciones a los niños, niñas, adolescentes y/o familiares.
- Personal de trabajo social con conocimientos en genero y diversidades sexuales: para identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud y sus consecuencias sociales del paciente/ familia aportando al equipo de salud a través de la investigación, diagnóstico y tratamiento social sanitario, para una atención integral e integradora con calidad y calidez.
- Ginecólogo: disponibilidad en una etapa temprana para discutir los resultados futuros y temas relacionados con la función sexual, la función reproductiva y la cirugía en caso de ser necesaria, monitorear los resultados del tratamiento hormonal dependiendo del caso. Adicionalmente puede ser quien realice la evaluación inicial de adolescentes que consulten con DSD.
- Profesional de la salud con formación en bioética asistencial, género y derechos humanos: se solicitará la participación de un delegado de uno de los Comités de Ética Asistencial para la Salud (CEAS) aprobado por el MSP, a fin de analizar el caso y a su vez recibir el criterio del comité al que pertenece ante los conflictos éticos si existieren.
De manera complementaria, un abogado brindará el asesoramiento jurídico necesario para cada Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD ciando las decisiones lo requieran. Mientras que, en aquellos casos en los que pacientes con DSD presenten otras comorbilidades se requerirá la asistencia de un especialista afín con la patología agregada.
Cada Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD asumirá la tarea de reunirse las veces que sean necesarias para dilucidar cada caso individual, desde el momento en que uno de los integrantes lo active; ya sea por receptar un paciente neonatal; o, en cualquier etapa de la vida del paciente. En caso de requerirse, los comités regionales discutirán entre sí las situaciones de mayor complejidad que pudieran dificultar la respuesta oportuna del mismo.
18 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Luego del diagnóstico y manejo apropiado de cada paciente, el comité a cargo puede contrarreferir a éste al primer o segundo nivel de atención en salud de acuerdo a su domicilio, para contrato y seguimiento individualizado por parte de medicina general o familiar, pediatría, adolescentología, ginecología, trabajo social, psicología u otra especialidad que corresponda.
8.2. Diagnóstico Evaluación prenatal
En los controles prenatales de rutina se realizan ecografías de acuerdo a lo establecido en la Guía de Práctica Clínica de Control Prenatal, (25) que incluye la evaluación del estado de los genitales fetales. La evaluación de los genitales fetales podría tener los siguientes resultados: genitales fetales masculinos o femeninos sin alteraciones, genitales no observados o genitales ambiguos.
A comienzos del segundo trimestre, los genitales femeninos se pueden visualizar como tres líneas paralelas en la ubicación esperada entre las piernas fetales y hacia el final de la gestación se visualiza el clítoris directamente caudal en la línea media. En el varón, una pequeña estructura semicircular representando el saco escrotal es observada a comienzos del segundo trimestre, con el pene dirigido por delante y arriba en la línea media; desde finales del segundo trimestre en adelante, los testículos pueden ser vistos dentro del escroto. (26) Se debe sospechar de genitales ambiguos cuando la imagen típica antes mencionada de genitales masculinos o femeninos no se observa.
Cuando el estudio ecográfico no muestra alteraciones imagenológicas del desarrollo de los genitales fetales o cuando la gestante no presente antecedentes de DSD, se debe continuar con los controles prenatales habituales. Si existe sospecha de genitales ambiguos o con antecedentes de DSD identificados en cualquier nivel de atención, se debe referir a la gestante al Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD correspondiente, para confirmar el diagnóstico a través de estudios complementarios, preparar el plan de parto y realizar el seguimiento pertinente.
En ciertos casos en los que existan antecedentes de enfermedades mendelianas, como causa de DSD es posible realizar diagnóstico prenatal en líquido amniótico, sangre fetal o inclusive ADN fetal en sangre materna en caso de disponer de la tecnología.
Evaluación posnatal
Detección al nacimiento
La definición de genitales atípicos o ambiguos, en un sentido amplio, es cualquier caso en el que los genitales externos no parecen completamente masculinos ni completamente femeninos. (27)
El examen físico detallado del recién nacido es fundamental para el tamizaje inicial de estos problemas. La apariencia de los genitales externos con poca frecuencia es diagnóstica de un trastorno concreto, por ello, no permite distinguir entre las diferentes formas de DSD. (28)
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 19
El examen físico del recién nacido incluye dos tiempos:
- En el momento del parto, se trata de un examen rápido y completo, cuyo objetivo principal es valorar la adaptación a la vida extrauterina.(29)
- En un segundo tiempo se realizará la exploración física minuciosa y completa durante las primeras 4-6 horas.(30,31) Si se trata de un recién nacido con alto riesgo perinatal o con cualquier patología que requiera atención inmediata, se estabilizará al paciente para luego realizar el examen físico (32) Siempre debe ser realizado por parte de personal médico entrenado, detenidamente y en presencia de los padres.(29)
Examen físico de los genitales: se deben considerar los Siguientes aspectos al examinar los genitales de recién nacidos:
- Los órganos genitales externos pueden estar edematosos en el recién nacido a término.(29)
- Se debe examinar el ano para comprobar su permeabilidad correcta localización y tono.(29)
- Alrededor del 95% de los recién nacidos prematuros y al término presenta una micción durante las primeras 24 horas de vida.(30)
- El 99% de los recién nacidos a término y el 95% de los prematuros expulsa una cantidad variable de meconio durante las primeras 48 horas (30)
– Recién nacido de sexo mujer: cualquier alteración durante la realización del examen físico puede representar un DSD, dado que el espectro de presentación fenotípica es amplia. Para su detección es imprescindible valorar lo siguiente (33):
- Tamaño del clítoris que en la recién nacida a término oscila entre 2 y 8,5 mm de longitud, con una anchura de 2 a 6 mm.
- Fusión de pliegues labioescrotales, evidente si la distancia medida desde el ano hasta la horquilla posterior es mayor del 50% de la distancia medida desde el ano hasta el falo/clítoris.
- Rugosidad de pliegues labioescrotales.
- Seno urogenital persistente (periné con una sola abertura).
- Presencia de abertura vaginal.
- Posición de meato uretral.
- Existencia de masa palpable en pliegues labioescrotales, para lo que es necesaria una exploración cuidadosa barriendo desde el anillo interno a lo largo del canal inguinal (véase anexo 1).
– Recién nacido de sexo hombre: es imprescindible valorar los siguientes aspectos (30,31,33):
• En el pene:
- Tamaño: en el recién nacido a término suele medir 3,5 cm con una variabilidad de más o menos 0,4 cm. Cuando la medida del pene extendido es menor a 2,5 desviaciones estándar (DE) siendo considerado micropene un tamaño menor o igual a 2,4 cm.
- Posición de la uretra: debe ubicarse la uretra peneana en el extremo distal del glande; en caso de una posición anormal a lo largo del eje ventral del pene, dentro del escroto o en el periné, se denominé hipospadia.
• Gónadas: localización dentro del escroto, en el canal inguinal o no palpable los testículos descienden después de las 34 semanas de edad gestacional. El 4% de
20 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
los recién nacidos a término tiene un testículo no descendido, lo cual debe revisarse a las 6 semanas de vida.
En caso de que el examinador consiga características atípicas o diferentes a las antes descritas debe considerar una ambigüedad genital, siendo necesario el uso de la escala de Prader. Esta escala permite determinar el grado de virilización de los genitales externos en una escala de 1 a 5, que refleja una virilización progresiva de los genitales externos y del seno urogenital (véase anexo 2).
Criterios de referencia para recién nacidos con sospecha de DSD
Se debe referir al establecimiento de salud especializado para el manejo integral de las personas con DSD de acuerdo a cada región geográfica cuando haya evidencia de (30,31,33):
- Recién nacido con genitales ambiguos o atípicos.
- Recién nacido con aspecto fenotípico femenino y gónada(s) palpables en pliegues labioescrotales/labios mayores.
- Hipospadias (peneanas, penoescrotales y perineales) sin gónadas palpables.
- Pacientes del Programa Nacional de Tamizaje Metabólico con sospecha de síndrome adrenogenital.
Ante la sospecha de recién nacido con DSD, se debe evaluar el estado general del paciente para determinar la posible asociación con un síndrome de pérdida salina o alguna otra comorbilidad que ocasione inestabilidad del paciente. Por lo tanto, en caso de estado crítico o inestable se debe transferir al hospital de referencia para su tratamiento inmediato y su posterior referencia al establecimiento de salud en donde funcione el comité de acuerdo al área geográfica. Si no existiere emergencia médica se debe referir inmediatamente al establecimiento de salud en donde esté constituido el comité (véase figura 1).
Al recibirse un recién nacido con aspecto fenotípico masculino y ausencia de ambas gónadas en bolsas escrotales, se debe referir a un establecimiento de segundo nivel de atención en salud para que sea evaluado y analizar la pertinencia de su referencia al comité.
Figura 1. Algoritmo de referencia de recién nacidos con sospecha de DSD en el primer nivel de atención en salud.
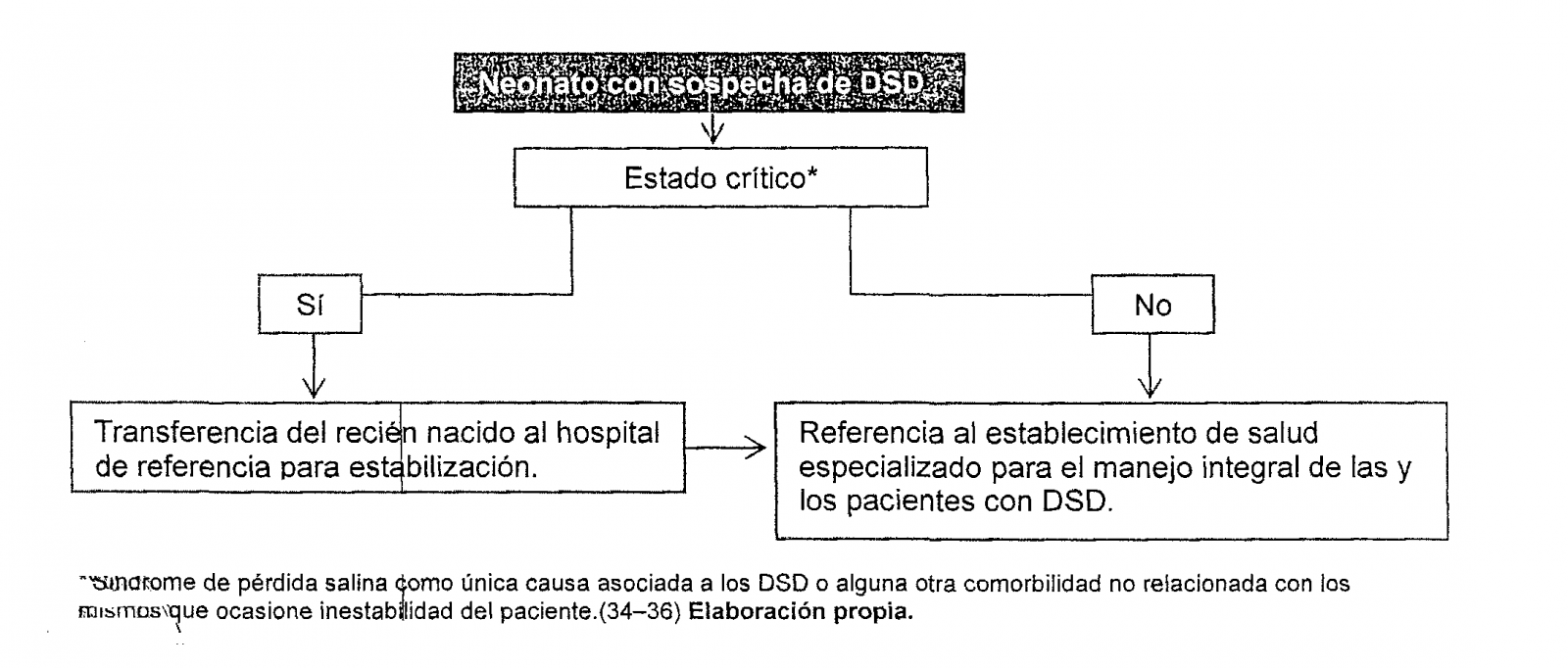
Diagnóstico de neonatos con sospecha DSD por parte del comité
En primera instancia, el Comité de Atención Integral a Pacientas con DSD valorará al recién nacido con sospecha de éste aplicando el algoritmo contenido en la figura 2; en caso de persistir la sospecha con gónadas palpables o no palpables, se deben solicitar los siguientes exámenes fundamentales primarios simultáneamente, previo consentimiento informado del representante del neonato:
1.- Eco pélvico: determinará la existencia parcial o total de gónadas del aparato genital interno además de otras posibles malformaciones asociadas.
2.- Determinación molecular del sexo: análisis a través de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR, por sus siglas en inglés) de presencia o no de un segmento del cromosoma Y.
3.- Cariotipo convencional: para la determinación cromosómica (del sexo. En genitales ambiguos sindrómicos polimalformados se solicitará Array CGH.
En base a los resultados de estos exámenes se puede determinar la conducta a seguir en el recién nacido con DSD.
46,XYDSD(Q56.1):
- Determinación de la presencia o no de microdeleciones del cromosoma Y como factor etiológico del problema y determinación de mutaciones en la región de determinación sexual Y (SRY).
- Determinación de valores de testosterona: en caso de estar normal o elevada se debe realizar la medición de los niveles de dihidrotestosterona (DHT), si éstos son deficientes se considera el diagnóstico de deficiencia ele 5á¾³-reductasa, caso contrario se deben realizar estudios genéticos para confirmar una insensibilidad parcial a los andrógenos. Si los valores de testosterona total son bajos o están ausentes se debe realizar el estudio para análisis de precursores de testosterona y la prueba de respuesta a la gonadotropina coriónica humana (hCG); con aumento de precursores se concluye que la causa son defectos en la síntesis de la testosterona, y en caso de no haber respuesta a la hCG se confirma diferenciación testicular defectuosa.
46.XX DSD (Q56.2):
- Determinación de la 17-hidroxi-progesterona (17-OHP) sérica, si se encuentra elevada se confirma la etiología más frecuente que es la hiperplasia suprarrenal congénita también conocida como síndrome adreno-genital, adicionalmente se realizarán niveles de electrolitos séricos (sodio y potasio) y glucemia para tratar de manera urgente el síndrome de pérdida salina en caso de estar presente.
- Si los niveles de 17-OHP sérica son normales se solicitará determinación de andrógenos que de encontrarse altos, evidenciarán virilización materna y ameritara, otros estudios maternos. En contraposición, si los niveles de andrógenos son bajos se diagnostica disgenesia gonadal.
En éste grupo de pacientes, la forma más grave de presentación de la enfermedad así la pérdida salina que se caracteriza por hiponatremia, hipogluoemia, renina elevada y acidosis metabólica. (34,37)
22 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Cariotipos complejos por mosaico o quimera (Q99.1 y Q99.0):
Estos casos excepcionales y complejos serán manejados de manera integral en el Comité de Atención Integral para pacientes con DSD, individualizando cada caso y solicitando las pruebas que sean pertinentes y apropiadas en la categoría de disgenesia gonadal.
En cualquiera de estos tres grupos de pacientes, con criterio y aprobación del comité correspondiente se efectuarán pruebas de diagnóstico molecular, secuenciación de genes específicos, estudios de imágenes, laparoscopia u otros exámenes individualizando cada; caso.
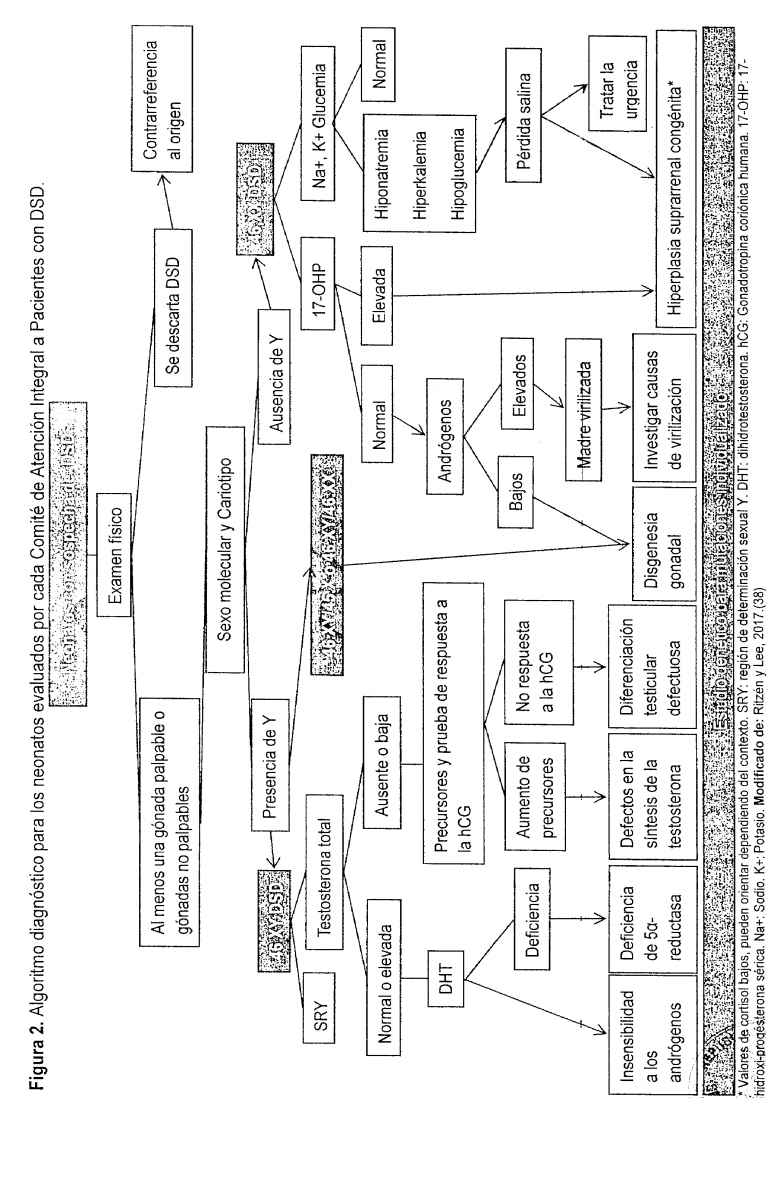
Detección en la adolescencia
Existen situaciones durante el período neonatal e infantil en las cuales no surge sospecha de DSD, basados principalmente en una anatomía genital femenina aparentemente normal y que han sido asignados y criados como niñas; sin embargo, en la etapa de la adolescencia se pueden presentar con amenorrea primaria (véase la figura 3), virilización progresiva o desarrollo puberal incompleto.
De igual manera, casos que en el período neonatal fueron catalogados como varones portadores de hipospadias con una gónada palpable en canal inguinal o escroto, o gónadas no descendidas que no tuvieron una atención especializada y crecieron como varones pudiendo presentar sangrado genital y desarrollo de las glándulas mamarias en la etapa puberal.
Se debe realizar un examen físico completo que incluya la medición de la presión arterial, mediciones antropométricas como peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal; medición de la envergadura; valoración de los caracteres sexuales secundarios tales como la presencia o ausencia del desarrollo de las mamas, vello público y axilar, la simetría de las estructuras genitales externas y el tamaño o desarrollo del clítoris o pene; la palpación de los pliegues labio-escrotal y zona inguinal es importante para determinar la presencia de las gónadas.(3)
En las pacientes con tenotipo femenino que presentan un DSD en la adolescencia, el principal motivo de consulta es la amenorrea primaria, asociándose o no con ausencia de caracteres sexuales secundarios.
Para aquellos casos en los que la paciente presente caracteres sexuales secundarios y amenorrea primaria, el primer paso en cualquiera de los niveles de atención en salud es indicar una prueba de embarazo. Si se descarta un embarazo es necesario realizar una ecografía abdomino-pélvica, en donde, de estar presente el útero se debe determinar una obstrucción del sangrado debido a un septum vaginal transversal, himen imperforado o alguna otra causa. No obstante, si hay presencia de útero sin obstrucción de sangrado menstrual, se estudiarán otras causas endocrino-metabólicas (como anorexia nerviosa, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus, desnutrición, insuficiencia renal crónica, entre otras. De útero ausente o hipoplásico se deberá realizar un cariotipo, que puede resultar en: a) 46, XY que orienta a una insensibilidad completa a los andrógenos, siendo necesaria la evaluación en el establecimiento de salud especializado para el manejo integral de las personas con DSD, b) 46,XX con el consecuente diagnóstico de agenesia mulleriana, y c) cariotipos complejos como 45,X/46,XY, 46,XY/46,XX, 47,XXY/46,XX, deleciones en el cromosoma X.
Por otro lado, si la paciente que consulta por amenorrea primaria no presenta caracteres sexuales Secundarios está indicado determinar los niveles de hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH). Si estos valores son menores a 5 mUI/ mi se trata de un hipogonadismo hipogonadotrófico; mientras que, si la FSH es mayor a 20 mUI/ml y la LH es mayor a 40 mUI/ml, se trata de un hipogonadismo hipergonadotrófico, siendo necesaria la realización de un cariotipo en cualquiera de los casos. De este modo, los resultados del cariotipo pueden ser: a) 46.XX orientado a una agenesia o disgenesia gonadal, b) 46.XY el diagnóstico es disgenesia gonadal o síndrome de Swyer, o) 45,X con diagnóstico de síndrome de Turner, y d) cariotipos complejos como 45,X/46,XY, 46,XY/46,XX, 47,XXY/46,XX, deleciones en el cromosoma X; requiriendo la valoración de los dos primeros casos por parte del comité que corresponda.
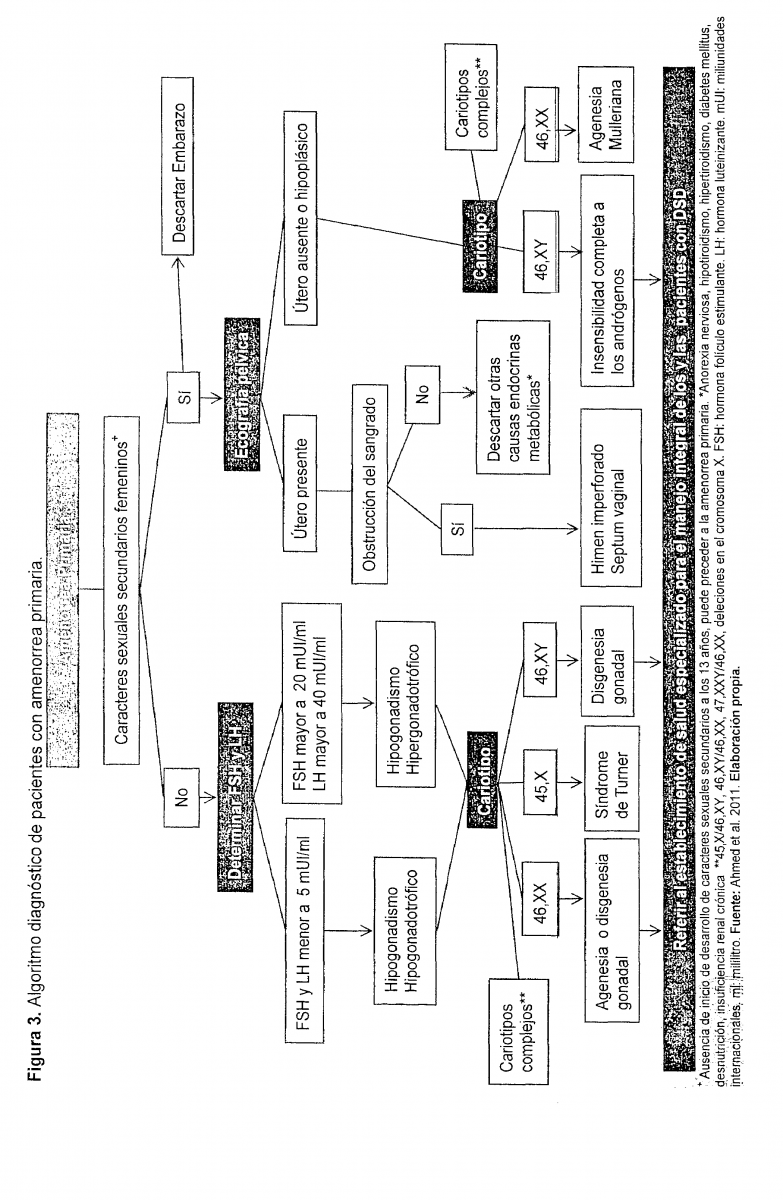
Criterios de referencia para adolescentes con sospecha de DSD
Se debe referir al establecimiento de salud especializado para el manejo integral de los pacientes con DSD de acuerdo a cada región geográfica cuando haya evidencia de:
-. Pacientes criados y/o socializados como masculinos que presenten durante la pubertad o adolescencia sangrado genital y desarrollo de las glándulas mamarias.
-. Pacientes criados y/o socializados como femeninos que durante la pubertad o adolescencia presenten virilización progresiva o desarrollo puberal incompleto.
– Cariotipo 46, XY con sospecha de insensibilidad completa a los andrógenos o disgenesia gonadal.
-. Cariotipo 46, XX orientado a una agenesia o disgenesia gonadal.
8.3. Deberes de los profesionales de salud para proteger los derechos humanos de las personas con DSD
Organismos internacionales como la ONU a través de la Campaña Libres e Iguales, infunde en los estados mejores garantías para las personas con DSD. Así lo menciona: «Prohíban la discriminación sobre la base de las características sexuales o rasgos intersex, incluso en educación, salud, empleo, deportes y acceso a servicios públicos, además consulten a las personas y organizaciones intersex cuando se elaboren leyes y políticas que repercutan en sus derechos. «(39)
Además de los principios que rige el derecho a la salud y su protección establecidas en las recomendaciones internacionales de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (2), el Código de la Niñez y la Adolescencia (40), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (41) y de las otras normativas y protocolos de atención de salud, el profesional de la salud debe:
– Luego de completar los estudios necesarios y tener un diagnóstico certero del desorden presente en el paciente y también explicar las implicaciones y riesgos para la salud, se debe asesorar al mismo, a la familia/cuidadores de los distintos procedimientos terapéuticos. Se deben tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión interamericana de Derechos Humanos,(2) en cuanto a realizar intervenciones quirúrgicas u otros tratamiento en etapas tempranas y en correspondencia pon el desarrollo psicosexual se realizará el plan terapéutico (véase anexo 3).
– Garantizar la transdisciplinariedad entre el análisis técnico y ético. Los enfoques de la medicina, la sociología, la psicología, el trabajo social, los derechos humanos y estudios de género son insumos que posibilitan tomar la decisión más acertada de acuerdo a la caracterización y necesidad de cada paciente.
– Maximizar el beneficio y minimizar el daño. Si hay más de una posibilidad para tratar los desórdenes del desarrollo sexual o si el resultado de un tratamiento es incierto, valorar las ventajas de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos. (42) Apoyarse en el Comité de Ética Asistencial para la Salud en caso de existir dilemas éticos, priorizando la subjetividad de la persona.
– La comunicación a los familiares/cuidadores acerca de la condición de la persona, debe ampliar la perspectiva biopsicosocial para entender que no todos los DSD ponen en riesgo le; vida del paciente.
Dar información adecuada y oportuna sobre los posibles beneficios y perjuicios de la, propuesta terapéutica y asegurarse de que el paciente comprenda toda la información que se le ofrece. Tomar en cuenta que el paciente y su familia se
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 27
encuentran en situación de vulnerabilidad; por lo tanto, pueden responder apresuradamente sin dimensionar lo que afecta de manera directa a su vida.
– Tratar al paciente de acuerdo a las distinciones relevantes. El niño, niña o adolescente con desórdenes del desarrollo sexual, debe ser protegido por el profesional de salud; por lo cual se requiere que los mismos brinden información, oportuna y científica y que acompañen durante los procesos de atención a fin de que los pacientes puedan desarrollar capacidades para decidir sobre su futuro. (42)
– Asegurar el ejercicio autónomo de la persona a escoger sobre decisiones trascendentes (incluir la identidad sexual fuera del binario hombre-mujer), sobre su propio cuerpo que tendrán consecuencias que lo acompañarán toda su vida. Tener presente que solo cuando la persona no pueda decidir por sí misma y cuando esté en riesgo inminente de su salud, el representante tendrá que hacerlo en correspondencia con el principio de autodeterminación o capacidad progresiva de niños, niñas o adolescentes para tomar decisiones como lo señala el artículo 13 del Código de la Niñez y Adolescencia.(12,42,43)
– Tomar en cuenta las inquietudes, temores y requerimientos de la familia en todo el proceso asistencial de la persona. No olvide, que es la familia quien acompaña la vida del niño, niña o adolescente con desórdenes del desarrollo sexual. Mantener una comunicación empática y efectiva con el paciente y la familia/cuidadores ante la expresión de ansiedad, angustia, dudas, dolor y/o vivencia de otros malestares relativos a la situación que atraviesan. La comprensión, la consejería y el acompañamiento pueden contribuir a que las decisiones a las que se lleguen, sean las más adecuadas.
– Proporcionar atención médica y de salud mental aun cuando la persona no cumpla con el plan terapéutico previamente consensuado. (44)
– Solicitar oportunamente los medicamentos y dispositivos médicos requeridos para el diagnóstico y su tratamiento, a fin de que la provisión se realice sin interrupciones en todo el ciclo vital. En caso de que dichos medicamentos no consten en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, para los establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud, el establecimiento de salud deberá solicitar la autorización de adquisición de acuerdo a la normativa legal vigente. (45)
– Proteger a personas con DSD contra la estigmatización o la discriminación, manejando de manera adecuada la información en lo que respecta a la confidencialidad y psicoeducación, incluyendo en el plan terapéutico los contextos socio-culturales.
– Garantizar el derecho a la confidencialidad en todo el proceso de atención que se brinde al paciente. (46)
– Tener presente siempre que la persona tiene dignidad no por ser hombre o por ser mujer, sino por el simple hecho de ser humano.
– Dar seguimiento a estos casos desde su captación hasta la adultez, incorporando estrategias de retroalimentación al nivel central para que se mejoren los procesos de atención integral a estas personas, aplicando los procesos de referencia y contrarreferencia aplicados en el SNS.
8.4. Manejo integral a pacientes con DSD
Como se mencionó previamente, el manejo de los pacientes con desórdenes del desarrollo sexual debe realizarse desde una perspectiva transdisciplinaria pudiendo aumentar múltiples abordajes a lo largo de la vida de los pacientas.
En el período prenatal, cuando exista la sospecha de DSD las intervenciones del comité incluyen el asesoramiento genético, el acompañamiento de salud mental y el abordaje social presentados a continuación.
28 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
8.4.1. Asesoría genética
El asesoramiento genético se define como un proceso educativo con el que se pretende ayudar a los afectados y/o los individuos de riesgo para que comprendan la naturaleza de un trastorno genético, su transmisión, las opciones existentes para el tratamiento y la planificación familiar. (47)
Este proceso debe ser llevado a cabo por un profesional en la materia, siguiendo lineamientos éticos bien definidos (48); considerando la etiología para determinar el riesgo de recurrencia y la posibilidad de prevención primaria a través de la asesoría genética. (47)
8.4.2. Atención en salud mental
La valoración e intervención de salud mental de personas con DSD debe ser efectuada por un profesional de salud con conocimiento sobre el manejo de este tema (desarrollo psicosexual, enfoque de género y derechos humanos), de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud.(49) La toma de decisiones relacionadas con el DSD se dan dentro de un proceso que tiene varios momentos y niveles, por tanto esta debe ser progresiva, conjunta e informada entre paciente, familia/cuidadores y profesionales, según el nivel de atención en salud que se encuentre. (50)
El acompañamiento de los profesionales de salud mental se caracteriza por (6):
– Proporcionar apoyo especializado de salud mental, ante la posibilidad de un evento reactivo en crisis a familiares/cuidadores antes y después del nacimiento, en caso de diagnóstico prenatal.
– Proporcionar apoyo psicológico al paciente durante su crecimiento y desarrollo.
– Desarrollar un plan psicoterapéutico individualizado para cada familia.
– Guiar al equipo transdisciplinario en la entrega de información al paciente y la familia/cuidadores.
Estas acciones realizadas por el profesional de salud mental permitirán que se pueda examinar y atender las reacciones emocionales del paciente y su familia/cuidadores, explorar las preocupaciones presentes y futuras, ajustar para el periodo de incertidumbre durante el proceso de diagnóstico, y finalmente, facilitar su inclusión en la toma de decisiones informadas acerca de aspectos relacionados con el tratamiento.(51) Así mismo, en casos de demandas de atención psicológica en cualquier momento de la vida, las veces que sean necesarias.(6)
La atención en salud mental se ofrece diferenciadamente en los tres niveles de atención en salud. En el primer y segundo nivel las personas brindan los primeros auxilios psicológicos y para ello no necesitan ser profesionales en el campo de la salud mental pero sí deben tener conocimientos en género y con el tema de personas con DSD; no obstante requieren tener un entrenamiento básico para realizar las intervenciones (véase anexo 4 y 5).
En el primero y segundo nivel el profesional de salud se enfocará en la contención y acogida del paciente, familia/cuidadores, disminuir su ansiedad (reducir el riesgo de las reacciones que pueden agravar la situación) y ejecutar acciones concretas que lleven a la derivación del paciente al tercer nivel. En el tercer nivel, el abordaje es terapéutico e incluye la aplicación de varias técnicas como son la psicoeducación, apoyo, psicológico, psicoterapia individual y familiar, facilitación terapéutica y
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 29
psicometría. Estas intervenciones se realizarán con el enfoque de atención integral transdisciplinario del paciente; con el fin de fortalecer, sostener y guiar el proceso a través del cual se dé soporte a los pacientes, familiares/cuidadores.
Primer nivel y segundo nivel de atención en salud
Una vez que el usuario con sospecha de DSD llega a la consulta médica, se debe tomar en cuenta que las familias del infante o adolescente se encuentran sometidos a situaciones de gran tensión, y por tanto, tienen dificultades para entender el diagnóstico. Debido a ello es indispensable que el profesional de salud esté capacitado para intervenir en crisis. (52)
No olvidar que la familia/cuidadores del paciente con sospecha de DSD y los profesionales de salud aún no tienen suficientes elementos como para tomar decisiones terapéuticas. En este momento se debe procurar no abrumar a los familiares/cuidadores, así como valorar cuidadosamente las reacciones de las personas afectadas.
Para contener los sentimientos específicos del paciente con DSD y familia/cuidadores, lo aconsejable es permitirles que hablen de sus miedos, culpas, desconocimientos y temores sobre el DSD, sin que sientan vergüenza y permitiendo que lloren y/o se desahoguen. (53)
Si la persona expresa sus sentimientos de dolor o frustración con un comportamiento agresivo, acompáñela calmadamente, sin tratar de detenerla inmediatamente, a menos que la seguridad de ella misma o de usted corra peligro. (52)
Se deben identificar e incentivar las capacidades de afrontamiento de la familia y/o del paciente, eso le permitirá identificar personas que pueden convertirse en su apoyo emocional; recordando que en situaciones de emergencia todas las personas tienen mecanismos psicológicos que dan prueba de resistencia y residencia. (52)
El profesional de la salud debe convertirse en el facilitador del proceso, interviniendo de manera clara, inmediata y orientadora. Es importante identificar el problema y centrarse en la solución al mismo, orientado a ejecutar una acción concreta, evitando de esta manera la paralización, inmovilización o la retirada (salida del paciente de la red de atención integral de salud). También es necesario brindar la información básica sobre los DSD, como: el proceso evolutivo sexual (véase anexo 6), las principales nociones sobre género y sexualidad (aclarando que todas las personas tienen un componente masculino y femenino y que no necesariamente es el físico). (54) Aclarando que también el aspecto físico puede variar, no es tan fijo ni binario.
Se deben presentar las alternativas de atención aclarando cuál será la ruta para llegar al diagnóstico en el tercer nivel de atención en salud y recordar que el paciente requiere un abordaje adecuado de especialistas.
Las metas son:
- Lograr que el paciente y su familia sientan alivio al sufrimiento emocional, generando actitudes reflexivas y organizadas.
- Reducir el riesgo de tomar decisiones apresuradas y que no corresponden al momento terapéutico.
- Proteger y preservar la privacidad del paciente.
- Realizar las acciones y guía que les lleven al tercer nivel de atención. Trazar para ellos la ruta a seguir y facilitar los mecanismos para llegar al tercer nivel.
30 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
El profesional debe reconocer que parte de su experiencia, cultura y/o prejuicios personales podrían interferir al momento de hablar del desarrollo sexual del paciente. Si se observa que el caso moviliza aspectos personales se recomienda solicitar que otro miembro del equipo apoye para asegurar el control de la crisis. (55)
Toda la información recabada sobre el paciente, debe ser enviada bajo los preceptos del Acuerdo Ministerial sobre el Manejo de Información Confidencial en el Sistema Nacional de Salud. (46)
Tercer nivel de atención en salud
La entrada a este nivel supone que llegará a la meta del diagnóstico sobre DSD. En esta etapa podrían agudizarse los procesos de ansiedad, desesperación, angustia, negación sobre el DSD de familiares/cuidadores.
Una vez estudiada la información recibida por el primer y/o segundo nivel, se recomienda atender al paciente y familiares/cuidadores, escuchando con atención, preguntando con sutileza y conservando una actitud empática de pro escucha de tal forma que fluya la comunicación (dejando que el paciente, familiares/cuidadores hablen libremente).(55) En este punto se deben registrar las experiencias previas al interior de la familia relacionadas con el tema e identificando las personas que puedan convertirse en el apoyo emocional. Es un buen momento para reconocer los esfuerzos que la familia está haciendo en la búsqueda de soluciones.
Las metas son:
- Preparar a la familia para que conozca y entienda el diagnóstico específico del paciente así como los diversos tratamientos que pueden ser propuestos por el comité, garantizando la participación activa del paciente en la toma de decisiones.(539 Evaluar posibles crisis de la familia ya sea conyugal, fraternal o social debido al DSD del paciente. En caso de presentarse alguna urgencia psiquiátrica se manejará de acuerdo a cada caso, considerando que pueden requerir psicoterapia.
- Dar a conocer la situación del paciente a la familia/cuidadores. Este proceso implica una serie de pasos:
- Facilitar un encuentro de todos los profesionales del comité con la familia y junto a ellos ampliar la información científica, actualizada y adecuada sobre la condición del DSD.(56)
- Señalar la perspectiva realista del proceso probable y las necesidades específicas del paciente. (57) El uso de recursos audiovisuales y de psicoeducación previamente utilizados facilitará una mejor comprensión de la familia/cuidadores antes de la reunión en que los profesionales informen sobre la situación.
- Sugerir que ante cualquier interrogante se deben dirigir a los miembros del comité.(57)
- Usar estrategias psicoterapéuticas para evitar que el paciente salga del proceso de atención de la Red Pública Integral de Salud y/o Red Privada Complementaria.
3. Reforzar el vínculo que se estableció con la familia a fin de garantizar el seguimiento de este proceso en todos los ciclos vida, a través de la referencia y contrarreferencia.
Se debe elaborar un plan psicoterapéutico en el que se tomen en cuenta las demandas de atención psicológica a lo largo del desarrollo del paciente y se señalen los apoyos que recibirán el paciente y/o los familiares/cuidadores por parte del Comité
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 31
de Atención Integral a Pacientes con DSD, las estrategias psicoterapéuticas y resolución de problemas acerca de los desafíos que los pacientes y su familia pueden enfrentar, entre ellos: inscripción en el Registro Civil (sugiriendo a la familia que registre al paciente con un nombre que puede fácilmente adaptarse al sexo/género binario o no binario que decida la persona),(58) conflictos en establecimientos educativos, pertenencia o contacto con grupos de personas con diagnóstico DSD, abordaje a la familia extendida, entre otros. La finalidad de as estrategias también deben estar encaminados a desestructurar los patrones socioculturales para que en lugar de encajar las personas con DSD en el binario hombre-mujer, la sociedad empiece a comprender la diversidad biológica y social.
En todos los niveles de atención en salud
Los profesionales de la salud deben comunicarle a loé pacientes y a sus familiares/cuidadores que en todo momento se respetarán sus derechos, decisiones valores y creencias; con base en los principios bioéticos, manteniendo siempre la perspectiva de que el profesional se encuentra al servicio del paciente y sus familiares/cuidadores.
La toma de decisiones no es unilateral sino conjunta aunque quién decida finalmente será el paciente y/o sus familiares/cuidadores, (59) estos últimos no pueden anteponer sus propios intereses, postergando o desconociendo los del paciente. Cabe mencionar que las decisiones inherentes a la definición del sexo son finalmente del paciente.
Es importante remarcar las veces que sean necesarias, el derecho a la privacidad y confidencialidad que tiene el paciente. (59) No se trata de guardar «el secreto» porque eso lo vuelve más vulnerable, se trata de resguardar su intimidad.
Todos los establecimientos de salud tienen la obligación de reportar los casos de sospecha de violencia física, psicológica y/o sexual, ya sea en el niño, niña o adolescente de acuerdo a las Norma técnica de atención integral en violencia de género, para coordinar medidas de protección.(60)
8.4.3. Abordaje social
El reto de trabajo social, es destacar la realidad social de las personas con DSD y sus familiares/cuidadores, así como sus necesidades particulares; con este fin se proponen los siguientes procedimientos para primero, segundo y tercer nivel de atención.
Primero y segundo nivel de atención en salud
El trabajador/a social deberá realizar la entrevista inicial y registrar la información en el formulario vigente de trabajo social de la Historia Clínica Única.(61) Este primer encuentro con los familiares/cuidadores debe darse en un ambiente de acogimiento, de respeto a los sentimientos y reconocimiento del valor de la familia como tal.
Trabajo social aplicará principalmente las técnicas de «entrevista en profundidad»(62) y «observación participante»(63), utilizando los diversos instrumentos (mapa de redes familiares, genograma, ecomapa), a fin de poder elaborar un prediagnóstico que permita reconocer factores de riesgo y protección socioeconómicos y familiares, en favor de la persona con DSD; se utilizará la visita domiciliaria para profundizar la investigación social; se plasmará a través de un informe social.
32 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
La referencia del paciente con DSD para su atención en et tercer nivel se realizará en coordinación con el equipo de gestión de pacientes, quienes darán las indicaciones sobre la documentación necesaria.
En este proceso es vital el acompañamiento, que exige entender las posibilidades familiares en todos les niveles: económicos, familiares e institucionales, para iniciar y dar continuidad a un proceso de tratamiento en un establecimiento de salud de tercer nivel, e ir brindando opciones y motivando a la resolución de las dificultades desde los propios recursos de la familia.
En este punto, es importante que los servicios de trabajo social de primer y segundo nivel se contacten con el servicio de trabajo social del establecimiento de salud de tercer nivel, para el conocimiento del estado del paciente posterior a la referencia por lo cual además de los formularios de referencia y documentos habilitantes se debe incluir el informe social. (64)
Posterior a estas acciones realizadas en trabajo social se sugieren reuniones transdisciplinarias para análisis, evaluación y cierre.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505-Lunes 30 de julio de 2018 – 33
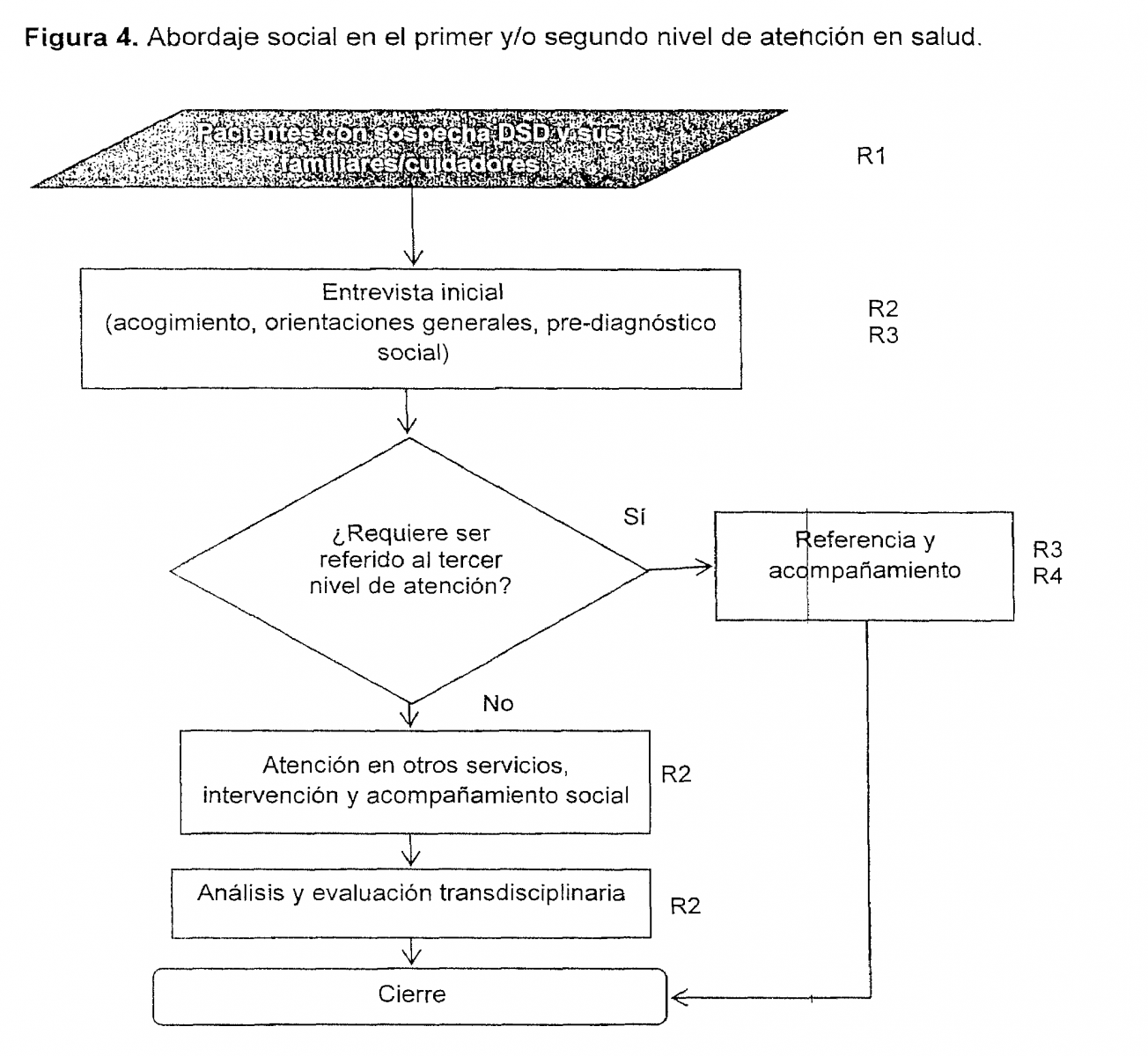
R1: Formulario de referencia. R2: Formulario vigente de Trabajo Social de la Historia Clínica Única o su equivalente según sea el prestador de salud. R3: Informe Social Preliminar. R4: Registro de referencia + Documentos habilitantes. Elaboración propia.
Tercer nivel de atención en salud
Toda atención de trabajo social en el tercer nivel de atención en salud, como parte del Comité de Atención Integral a Personas con DSD, es metódica y se debe seguir una serie de etapas que van desde el conocimiento de la situación del paciente y sus familiares/cuidadores hasta la evaluación de las alternativas de solución.(65)
Primera etapa: contacto con el paciente y/o sus familiares/cuidadores.
El primer contacto de trabajo social con pacientes y/o familiares/cuidadores, puede; ser cuando se acercan voluntariamente a solicitar atención, también cuando cualquier integrante del comité lo active, o con referencia de otro establecimiento de salud
En esta etapa trabajo social inicia la investigación social sanitaria con la revisión de la historia clínica única y el estudio de los factores sociales de los pacientes a través de la entrevista aplicando el formulario vigente de trabajo social (historia clínica única o su equivalente) según sea el prestador de salud. En caso de que el contacto inicial haya
34 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
sido con trabajo social, se debe activar el comité para una atención especializada a fin de que médicamente se realicen los procedimientos necesarios para confirmar o descartar diagnóstico de DSD; siendo importante responder la referencia.
Si el paciente fue referido de un establecimiento de salud de primer o segundo nivel, llegará con un informe; social, que ayudará a tener más clara la investigación social.
Segunda etapa: delimitación del síntoma y focalización.
El profesional con la primera entrevista elaborará o revisará según sea el caso un pre-diagnóstico social respecto de la situación presentada del paciente y sus familiares/cuidadores.
Este proceso concluye con la elaboración del diagnóstico social sanitario psicosocial,(65) y sobre este planificar el plan de intervención y tratamiento para esto, utilizará las técnicas e instrumentos requeridos por el profesional como la ficha social, categorías diagnósticas, entre otras.
Tercera etapa es el tratamiento social sanitario, en esta etapa trabajo social facilita las conexiones con las disciplinas que se requieran y brinda alternativas de solución de acuerdo a la situación presentada.
Cuarta etapa es el seguimiento social sanitario.
Se lo realiza durante todo el proceso de tratamiento intra-institucional y en caso necesario extra-institucional; así como el acompañamiento, enlace y mediación con todo el equipo de salud, paciente y familiares/cuidadores. El seguimiento se trata de una intervención encaminada a revisar el plan de intervención social elaborado posterior al diagnóstico social.
Análisis y evaluación transdisciplinaria: acción donde se realiza la comparación y categorización de criterios sociales emitidos en el proceso de diagnóstico tanto social como médico a fin de posibilitar una adecuada estrategia de restitución y reinserción del paciente a su entorno social.
Quinta etapa es la re-evaluación, referencia inversa y/o contrarreferencia.
En esta etapa el trabajador social evaluará las alternativas de solución, las actividades realizadas, la red de recursos e idoneidad de los mismos. Toda información y acciones realizadas deberán estar escritas en la evolución del caso del formulario vigente de trabajo social (historia clínica única o su equivalente) según sea el prestador de salud.
Las reuniones transdisciplinarias, dentro del comité de atención a personas con DSD, son de vital importancia para la evaluación y el cierre, en caso de que el paciente ya no requiera de la atención en ese nivel.
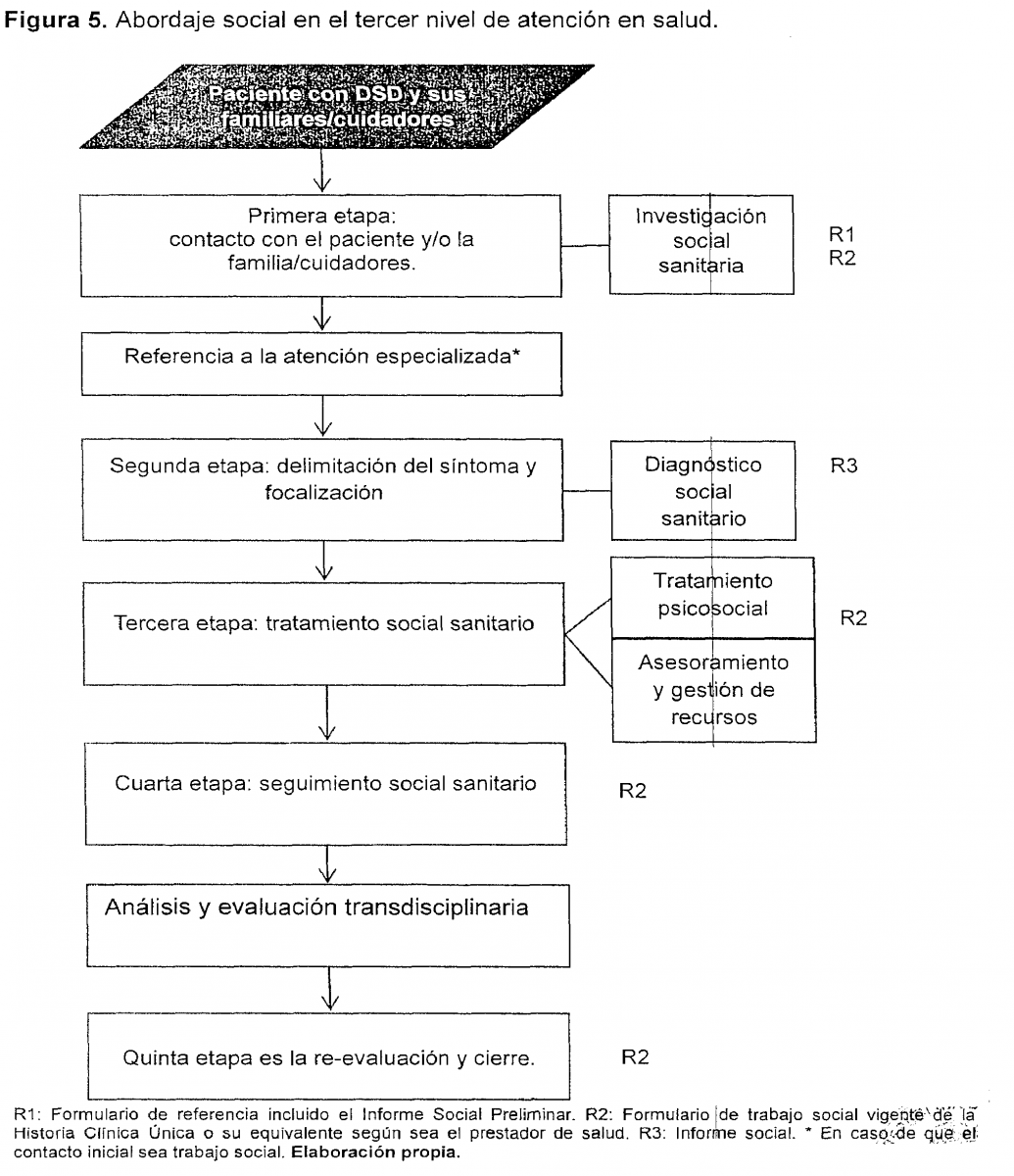
8.4.4. Manejo individualizado de la autoasignación sexual
Luego de que el Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD realice un diagnóstico preciso y confiable del tipo de desorden que presenta el paciente, debe considerar los siguientes aspectos: protección/garantía de los derechos humanos, opciones quirúrgicas considerando riesgos y beneficios, satisfacción sexual, riesgo de malignización gonadal, potencial de fertilidad, aspectos ético y condicionamientos legales, factores psicosociales (familiar, social y cultural), y futura identidad de género.
36 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Así pues, posterior a un consenso entre los integrantes del comité, se discutirá con el paciente y/o sus familiares/cuidadores de acuerdo a la edad de presentación o diagnóstico del desorden en condiciones ambientales controladas y en el momento en que el profesional de salud mental considere sea oportuno brindar la información más adecuada a cada caso, pudiendo ser necesaria la colaboración de pacientes pares que hayan sido tratados previamente y/o grupos de apoyo en el tema para que la toma de decisiones sea la más adecuada.(3)
En correspondencia con la evidencia científica existente y los aspectos antes mencionados, se considera la siguiente conducta de acuerdo a cada desorden (3):
– Cariotipo 46, XX con hiperplasia suprarrenal congénita: para los estadios de Prader I, II, y III y debido a que la identidad de género en la edad adulta será de aproximadamente un 95% hacia el género femenino, lo más recomendado es definir su sexo cono femenino.
– La presencia de la región SRY con un cariotipo 46, XX indica que existe una predisposición para el desarrollo de un fenotipo masculino, por lo que se recomienda preservar el fenotipo.
– En los casos de cariotipo 46, XY con insensibilidad completa a los andrógenos o deficiencia de receptores para LH, se recomienda mantener un fenotipo femenino ya que no habrá un respuesta satisfactoria al tratamiento hormonal.
– Para el cariotipo 46, XY con: hipospadias y/o micropene independientemente del tamaño del pene (excepto para los casos de insensibilidad parcial a los andrógenos), se recomienda tratar como paciente masculino.
– Cuando exista una deficiencia de 5á¾³-reductasa en pacientes con cariotipo 46, XY, se debe considerar el desarrollo físico, la secreción hormonal, mutaciones genéticas presentes y la respuesta al tratamiento hormonal; para recomendar que el paciente sea manejado como del sexo masculino.
– Para pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita que presenten estadios de Prader IV y V, insensibilidad parcial a los andrógenos, ovotesticular DSD y demás DSD, se individualizará cada caso considerando una asignación de sexo social para la crianza en conjunto con los familiares/cuidadores. Esto hasta que se llegue al consenso de que existen los elementos necesarios para establecer de manera adecuada y definitiva el sexo del paciente, con su debido consentimiento informado dentro o fuera del binario hombre-mujer. Una vez que el paciente tenga la información clara, suficiente y oportuna de su estado situacional, tendrá derecho a decidir sobre su identidad sexual, manteniendo o no el estado actual hasta que considere oportuno.
8.4.5. Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico para los pacientes con DSD será indicado por el endocrinólogo de caca comité de acuerdo al consenso en cuanto a la propuesta terapéutica; de este mpdo, dependiendo de cada caso se indicará lo siguiente:
– Para pacientes con 46, XX DSD e hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21- hidroxilasa se deben administrar glucocorticoides de acuerdo a lo establecido en la GPC para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hiperplasia suprarrenal congénita. Se utilizará hidrocortisona como tratamiento sustitutivo en todos los casos e hidrocortisona más fludrocortisona si la insuficiencia suprarrenal es completa y/o se presentó pérdida salina. (66)
Para pacientes con defectos en la síntesis de la testosterona, defectos en la diferenciación testicular incompleta, deficiencia de 5á¾³-reductasa o insensibilidad parcial a los andrógenos está indicada la testosterona,(67) una vez informado al
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 37
paciente las ventajas y desventajas del tratamiento hormonal y dado el consentimiento por el mismo, con la finalidad de que sea la persona quien decida sobre su corporalidad en corresponsabilidad con sus familiares/cuidadores.
– En los casos de agenesia o disgenesia gonadal se indicará tratamiento sustitutivo hormonal de acuerdo a la decisión del paciente cuando se haya dado la información completa sobre su condición biológica por parte del comité.
8.4.6. Tratamiento quirúrgico
No todas las personas con DSD requieren intervención quirúrgica. El comité tiene que discutir internamente la condición de cada paciente y una vez que se tenga la información completa y el diagnóstico, asesorará y deliberará con la familia/cuidadores y de ser el caso con el mismo paciente. El objetivo de la intervención quirúrgica es evitar problemas de salud física de la persona con DSD, es importante recordar que la estética corporal y función sexual es un tema que le concierne únicamente a la persona. (7)
Decidir el momento oportuno para realizar una cirugía reconstructiva en un paciente con DSD engloba una instancia compleja, que por el momento no tiene un consenso universal. Las decisiones deben ser analizadas, consensuabas individualmente y autorizadas mediante consentimiento informado. (68)
En casos de hiperplasia suprarrenal congénita (46, XX con estadios de Prader I, II o III), se recomienda la intervención quirúrgica temprana con fines funcionales del sistema urinario sin modificar el tubérculo genital. En pacientes con hipospadias severas (46,XY o 46,XX con presencia de SRY), esta indicada la cirugía reconstructiva.
Se debe realizar cirugía reconstructiva en casos complejos dé anatomía genital con anormal funcionamiento que propenden a generar procesos infecciosos, retención y/o incontinencia urinaria, que puedan poner en riesgo la función renal. Cuando la decisión del paciente es ser del sexo femenino y se evidencian retenciones de fluidos o sangre en cavidades vaginales o uterinas que se comunican con senos urogenitales persistentes, se requiere la individualización de uretra y canal vaginal. (68,69)
La cirugía reconstructiva cuando la persona decida ser mujer debe ser encaminada a preservar la inervación e irrigación del clítoris. (68,70)
En los casos de pacientes con sospecha de ovoteste, se debe realizar una biopsia gonadal en cintilla; la misma que si confirma esta condición, se indica la gonadectomía para evitar el probable desarrollo de gonadoblastoma a futuro. (69)
De acuerdo al desarrollo mamario y la definición del sexo se debe proceder a mastectomías bilaterales cuando la persona decida ser del sexo masculino o considerar implante de prótesis mamarias si la persona decide ser del sexo femenino igualmente, se debe respetar si la persona decide mantener su corporalidad intersex con las características biológicas que presente. (71,72)
Las situaciones de conflicto se presentan cuando por exploración inguinal ante una hernia, o por laparoscopia ante un abdomen agudo de cualquier naturaleza se encuentra gónadas masculinas en cavidad pelviana o canal inguinal. Se recomienda extraer los testículos en pacientes con insensibilidad parcial o total a los andrógenos durante la adolescencia con el debido consentimiento informado libre y voluntario del paciente, y continuar con reposición estrogénica substitutiva. La vaginoplastia está
38 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
recomendada en la etapa prepuberal o adolescencia en caso de que el paciente así lo decida.(3,71)
8.5. Manejo d)e la información en DSD
En los DSD, la información es compleja y no todos los pacientes o sus familiares/cuidadores son capaces de entenderla o recordarla, además, la comprensión y el significado de su condición cambiará con cada etapa de desarrollo. Por tanto es necesario que se entregue información científica/social actualizada y adecuada a la demanda y al contexto. (56)
Período prenatal
La identificación y gestión clínica de un desorden del desarrollo sexual puede comenzar antes del yacimiento del paciente. Las expectativas de los proveedores de cuidado de salud y dije la familia, en relación con el sexo somático del paciente, son cada vez más apoyadlas por los avances en la tecnología; por ejemplo, imágenes de ultrasonido y pruebas) genéticas que de forma no invasiva pueden determinar el sexo del feto desde la séptima semana de gestación.(73,74) De acuerdo a los resultados de los exámenes prenatales, será necesaria la asesoría genética y soporte psicológico.
El período neonatal e infancia
El intercambio de información se realizará en dos circunstancias dependiendo de los actores (75):
- Entre los médicos, los familiares/cuidadores y el paciente. A menudo requiere algo más que presentar la información de una manera clara; parte de la información potencialmente conlleva fuertes implicaciones emocionales, por ejemplo, información sobre el cariotipo y el estado gonadal. Conocer que la condición puede implicar infertilidad plantea problemas que se deben enfrentar.
- Entre el paciente y/o sus familiares/cuidadores con el entorno social. Involucra la psicoeducación de las personas más allá de la persona afectada y los familiares/cuidadores.
Ambos procesos se activan en diversos grados y momentos, inmediatamente después de que las familias/cuidadores son conscientes de que su hijo tiene un DSD. (75)
Infancia y niñez
La orientación psicológica debe preparar al paciente y a sus familiares/cuidadores para los exámenes genitales durante la infancia, a pesar de que los mismos deben realizarse al mínimo, debido al riesgo de que el paciente recuerde estas experiencias como traumáticas y contribuya a una imagen negativa de su cuerpo.(76)
Los pacientes que reciben psicoeducación de manera oportuna tendrán mejores oportunidades para desarrollar habilidades de afrontamiento adaptativas, incluyendo el desarrollo de una auto-imagen positiva y expectativas relacionadas con una vida adulta satisfactoria dentro o fuera del binario hombre-mujer, femenino-masculino. (75)
Adolescencia
Es imperativo durante esta etapa, brindar una información detallada al paciente, ya que-conduce a la transición para tomar la responsabilidad de su propio cuidado de la
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 39
salud. Al entrar en la pubertad, algunos adolescentes con DSD pueden desarrollar ansiedad, la cual puede producirse por los exámenes genitales y fotografías médicas repetitivas, o la presencia de una apariencia genital atípica. (56) Por lo tanto, se debe transmitir el sentimiento de que se encuentra acompañado por el equipo transdisciplinario quien se encuentra preparado para responderla cualquier inquietud.
Dado que los problemas sexuales ocurren con más frecuencia en personas con DSD que en los grupos sin DSD, (75, 77, 78) la educación sexual integral cobra un gran interés en cada etapa del desarrollo, considerando que el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual son variables independientes y que el desarrollo psicosexual está en constante evolución.
9. Implementación
Documento: Protocolo de atención integral a pacientes con DSD
Responsables de la implementación: Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud: Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, y Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud.
De los Comités: una vez socializado el documento se procederá a conformar los comités de acuerdo a la prevalencia de los desórdenes y a la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, en un tiempo máximo de 60 días).
Socialización:
– Publicación del protocolo y el acuerdo ministerial en el catálogo electrónico del Ministerio de Salud Pública.
– Envío de memorandos mencionando la dirección electrónica donde se encuentra el protocolo, dicho envío se hace a través del Sistema de Gestión Documental Quipux a las Subsecretarías y Coordinaciones del Ministerio de Salud Pública, a las entidades adscritas, a los establecimientos de educación superior que impartan Ciencias de la Salud y a las Coordinaciones Zonales de Salud para que éstas últimas socialicen a los diferentes distritos y establecimientos de salud.
– Envío de los documentos normativos impresos a las instancias pertinentes del Ministerio de Salud Pública, a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), a los establecimientos de educación superior que impartan Ciencias de la Salud (solo los relacionados con el tema), a las Coordinaciones Zonales de Salud, para que a su vez envíen a los diferentes distritos, así como a otros establecimientos de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria.
Talleres de planificación de socialización y capacitación:
En un primer momento se realizan conversatorios/talleres a nivel nacional dirigidos a:
- Nivel central: Dirección Nacional de Hospitales,) Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, Dirección Nacional de Centros Especializados y Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud.
- Nivel zonal: Direcciones Zonales de Gobemanza, Promoción, Provisión y Calidad de los Servicios de Salud.
40 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
- Nivel distrital en salud: Unidades Distritales de Promoción, Provisión y Calidad de los Servicios de Salud.
En un segundo momento y en un plazo máximo de tres meses se capacitará a:
- El 100% de los establecimientos de salud en el área de influencia de cada Distrito.
- Se incluirán la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada
- Complementaria. o Los talleres tendrán el apoyo del nivel zonal o nacional.
Herramientas para la capacitación: protocolo de atención a pacientes DSD (en físico y digital), proyector, computador, pizarra y marcadores borrables.
Contenidos de la capacitación:
Se ha dividido en dos etapas: La primera que contempla un acercamiento inicial del tema, a través de un conversatorio y la segunda un taller.
Primera etapa/conversatorio:
- Presentación del protocolo: se realizará una introducción al protocolo (de donde surge, las aristas acerca de la complejidad del tema, la transdisciplinariedad, casos, dilemas éticos, sociales y de derechos humanos, etc). Punteo de ciertos aspectos como la diferenciación entre los conceptos de identidad de género, sexo y diversidades sexuales para posteriormente hacer referencia a la parte técnico-operativa del protocolo. Duración: 1 hora.
- Se indicarán las secciones del protocolo y el propósito de su inclusión.
- Apertura de forjo. Duración: 1 hora.
Segunda etapa/taller de capacitación:
- Temas técnico-teóricos: generalidades (introducción, objetivos, justificación), se informará acerca de la función y conformación de los comités, diagnóstico: prenatal, postnatal, adolescencia, criterios de referencia, deberes de los profesionales ce la salud, manejo integral de los DSD. Duración: 3 horas.
- Apertura de foro para preguntas y respuestas. El objetivo es identificar los posibles nudos; críticos para la adecuada implementación y propuestas para minimizarlas (barreras de atención, conocimientos, actitudes y prácticas profesionales excluyentes o discriminatorias de la salud, acceso y ejecución del protocolo en los establecimientos de salud en todos los niveles). Las propuestas se irán construyendo en el transcurso del diálogo y la metodología utilizada será la lluvia de ideas. Duración: 1 hora.
- Retroalimentación: evaluación escrita tipo test de 20 preguntas sobre los temas revisados durante la capacitación. Luego se solventan las dudas y aspectos no asimilados. Duración: 1 hora y 30 minutos.
9.1. Indicadores de monitoreo y evaluación: Anexo 7.
- Nombre: porcentaje de establecimientos de salud del MSP que cuentan con el Protocolo de atención integral a pacientes con DSD (en medio físico y/o magnético).
Número de establecimiento de salud con el protocolo X100=%
Número total de establecimiento de salud del MSP
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 41
Meta: 100%. Aceptable: 90%. Periodicidad: anualmente.
• Nombre: porcentaje de profesionales de salud capacitados en el Protocolo de atención integral a pacientes con DSD.
Número de profesionales de salud capacitados en el protocolo x 100=%
Total de profesionales capacitados por establecimiento del MSP
Meta: 100%. Aceptable: 90%. Periodicidad: anualmente.
10 Abreviaturas
α Alfa
17-OHP 17-hidroxi-progesterona
CEAS Comité de Ética Asistencial para la Salud
CIE-10 Clasificación internacional de enfermedades, décima edición
cm centímetros
DE Desviaciones estándar
DSD Desórdenes del desarrollo sexual, por sus siglas en inglés.
DHT Dihidroxitestosterona
FSH Hormona folículo estimulante.
GPC Guía de Práctica Clínica
hCG Gonadotropina coriónica humana, por sus siglas en inglés.
K+ Potasio
LH Hormona luteinizante
mi mililitro
mUI miliunidades internacionales
Na+ Sodio
RT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, por sus siglas en inglés.
SRY región de determinación sexual Y
42 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
11. Referencias
- Hughes IA, Hduk C, Ahmed SF, Lee PA, LWPES Consensus Group, ESPE Consensus Group. Consensus statement on management of intersex disorders. Aren Dis Child [Internet], julio de 2006 [citado 13 de junio de 2016]; 91(7):554-63. Recuperada a partir de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624884
- Comisión Interaméricana de Derechos Humanos. Violencia contra las personas LGBTI [Internet], Organización de los Estados Americanos; 2015 [citado 7 de febrero de 2017]. 1-308 p. Recuperado a partir de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
- Lee PA, Nordenstrom A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, et al. Global Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and Care. Horm Res pasdiatrics [Internet]. 2016 [citado 13 de junio de 2016]; 85(3):158-80. Recuperado a partir de: http://www.ncbi nIm.nih.gov/pubmed/26820577
- Organización Panamericana de la Salud. International Statistical Classification of Diseases a id Related Health Problems – ICD-10. Clasif Estadística Int Enfermedades y Probl Relac con la Salud CIE-10. 2008; 2(10):490-1.
- Rothkopf AC, John RM. Understanding disorders of sexual development. J Pediatr Nurs [Internet]. Elsevier B.V.; 2014; 29(5):e23-34. Recuperado a partir de: http://dx.doi.Org/10.1016/j.pedn.2014.04.002
- Ahmed SF, Acr ermann JC, Arlt W, Balen AH, Conway G, Edwards ZL, et al. UK guidance on the initial evaluation of an infant or an adolescent with a suspected disorder of sex development. Clin Endocrinol (Oxf) [Internet], julio de 2011 [citado 13 de junio de 2016]; 75(1):12-26. Recuperado a partir de: http://www.ncbi nlm.nih.gov/pubmed/21521344
- Fausto-Sterling A. Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad. 1ra ed. Leal AG, editor. Barcelona: Editorial Melusina, S.L.; 2006. 1-517 p.
- Murphy JP. Hypospadias. En: Ashcraft’s Pediatric Surgery. 6ta ed. Elsevier Inc.; 2016. p. 794-809.
- Baskin LS. Hypospadias. En: Pediatric Surgery. 7a ed. Elsevier Inc.; 2012. p. 1531-53.
- Ministerio de Salud Pública. Memorando número MSP-DNEAIS-2017-1113-M. Quito; 2017. p. 1-2.
- Fénichel P, Paris F, Philibert P, Hiéronimus S, Gaspari L, Kurzenne J-Y, et al. Molecular diagnosis of 5a-reductase deficieney in 4 élite young female athletes through hormonal screening for hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab. junio de 2013; 98(6): 1055-9.
- Ministerio de Salud Pública. Modelo de Gestión de Aplicación de Consentimiento Informado en Práctica Asistencial. Registro oficial 00005316. 2015. p. 1-27.
- República del Ecuador. Ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles [Internet]. Quito, Ecuador; 2016 p. 1-23. Recuperado a partir de: http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/LEY_ORGANICA_RC_2016.pdf
- Torres AR. Glosario de bioética. Norma Collazo Silvariño, editor. La Habana; 2011. 10-170 p.
- Pfeiffer ML. Bioética y derechos humanos: una relación necesaria. Rev Redbioétíca/UNESCO. 2011; 2 (4): 113.
- Mattarollo Rodolfo. Ética y derechos humanos. Dign humana, Filos bioética y derechos humanos. 2010; 82.
- León FJ. Dignidad humana, libertad y bioética. Pers y Bioética. 1997;0(1):124-47.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 43
- Millan Puelles A. La formación de la personalidad humana, de Millán Puelles. Ediciones RIALP, S.A. 1963.
- Rizzo AA. Aproximación teórica a la intervención psicosocial. Rev Electrónica Psicol Soc «Poiésis». 2009;(17):1-6.
- Ministerio de Salud Pública. Manual de atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTl). 1ra ed. Dirección Nacional de Normatización, editor. Quito; 2016. 1-52 p.
- Machado AA. Intersexualidad y estigma social. levista Sexología y Sociedad. 2014.
- Luisa Rascón Gasea Valeria Hernández Duran Leticia Casanova Rodas Humberto Alcántara Chabelas Alejandra Sanpedro Santos Editores M; Berenzon S, del Bosque J, Alfaro J, Elena Medina-Mora M. Guía psicoeducativa para personal de salud que atiende a familiares y personas con trastornos mentales, [citado 15 de febrero de 2017]; Recuperado a partir de http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/ps;icosociales/archivos/g uias/guia_psicoeducativa.pdf
- Libreros Pineros L. El proceso salud enfermedad y la transdisciplinariedad. Rev Cuba Salud Pública. 1999, Editorial Ciencias Médicas; 2C12; 38(4):622-8.
- Holterhus P-M. [Intersex and differences of sex development: background diagnostics, and concepts of care]. Bundesgesundheitsblat Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz [Internet], diciembre de 2013 [citado 5 de octubre de 2016]; 56(12): 1686-94. Recuperado a partir de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24337131
- Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica de control prenata [Internet]. Dirección 2015. 1-44 p. Recuperado a partir de http://www.salud.gob.ec
- Moshiri M, Chapman T, Fechner PY, Dubinsky TJ, Shnorhavorian M, Osman S et al. Evaluation and management of disorders of sex development multidisciplinary approach to a complex diagnosis. Radiographics [Internet] 2012; 32(6): 1599-618. Recuperado a partir de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23065160
- Kliegman, Robert. Stanton B, St. Geme, Joseph. Schor N. Nelson textbook o pediatrics. 20a ed. Richard B, editor. España: Elsevier; 2015. 2871-2881 p.
- Donohoue PA. Trastornos del Desarrollo Sexual. En: Nelson Tratado de pediatría. 20th Editi. Elsevier España; 2016. p. 28 1-81.
- Labrune P. Exploración física del recién nacido, del lactante y del niño. EMC Pediatría. Elsevier B.V.; 2015; 50(4):1-8.
- Olsson JM. El recién nacido. En: Nelson Tratado de pediatría. 20th Edit Elsevier España, S.L.U.; 2016. p. 497-608.
- Lissauer T. Physical examination of the newbon. En: Fanaroff and Martin’ Neonatal-Perinatal Medicine. Tenth Edit. Elsevier na; 2015. p. 391-406.
- Serra B, Mallafré J. Protocolos de obstetricia y medicina perinatal del Instituí Universitario Dexeus. 5ta ed. España: Elsevier España, S.L.U.; 2014. 465-483 f
- White PC. Trastornos del desarrollo sexual. En: Cecil y Goldman Tratado d medicina interna. 2013. p. 1515-23.
- Bizzarri C, Olivini N, Pedicelli S, Marini R, Gi nnone G, Cambiaso P, et:a Congenital primary adrenal insufficieney and selective aldosterone defects presenting as salt-wasting in infaney: a single center 10-year experience. Ital J. Pediatr [Internet]. Italian Journal of Pediatrics; 2 de diciembre de 2016 [citado 1 de octubre de 2016]; 42(1):73. Recuperado a partir de http://ijpontine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-016-
35. Speiser PW, White PC. Congenital Adrenal Hyperplasia. N Engl J Med [Internet].21 de agosto de 2003 [citado 17 de octubre de 2016]; 349(8): 76-88 Recuperado a partir de: http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMra021561
44 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
- Marumudi E, Khadgawat R, Surana V, Shabir I, Joseph A, Ammini AC. Diagnosis and management of classical congeniíal adrenal hyperplasia. Steroids [Internet]. Elsevier Inc.; 2013; 78(8):741-6. Recuperado a partir de: http://dx.doi.ord/10.1016/j.steroids.2013.04.007
- Labarta Jl, Bello E, Ferrández A, Mayayo E. Hiperplasia suprarrenal congénita: diagnóstico, tratamiento y evolución a largo plazo. Endocrinol y Nutr [Internet]. 2004; 51(6):359h-73. Recuperado a partir de: http://www.sciehcedirect.com/science/article/pii/S1575092204746288
- Ritzén M, Lee P. Disorders of sex development. En: Hochberg Z, editor. Practical Algorthms in Pediatric Endocrinology. 3ra ed. Switzerland: Karger Publishers; 2017. p. 33-42.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos LGBTI. Ficha de Datos INTERSEX [Internet]. Bali: Organización de las Naciones Unidas; 2016. p. 1-2. Recuperado a partir de: https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/lntersex-Factsheet-Esp.pdf
- Congreso Nacional de la República del Ecuador. Código de la niñez y adolescencia [Internet]. Registro Oficial, 737 100; 2014 p. 1-155. Recuperado a partir de: http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252-44/file.html
- Congreso Nacional de la República del Ecuador. Ley Orgánica de Salud [Internet]. Registro Oficial, 423 67; 2012 p. 1-61. Recuperado a partir de: http://www.desarrollosociaI.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/SALUD-LEY_ORGANICA_DE_SALUD.pdf
- Musa L, Medha R, Blanck E, Giavarino M, Moreno G, Vicente J, et al. Estructura del Ministerio Público Tutelar de la CABA > Asesoría General Tutelar Aportes para el cumplimiento de derechos humanos en la temática intersex. 2014. p. 2053-9702.
- Mouratian P. Intersexualidad Documento Temático. 1ra ed. Instituto Nacional contra la Discriminación la X y el R (INADI), Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, editores. Buenos Aires; 2015. 1 – 52 p.
- Carrillo S. Guías de Buenas Prácticas Clínicas. Estados intersexuales. Genitales ambiguos. Rev Electrónica las Ciencias Médicas en Cienfuegos. 2005; 3(5):54-8.
- Ministerio de Salud Pública. Instructivo para autorizar la adquisión de medicamentos que no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, para los Establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud [Internet]. 3155 2013 p. 1-21. Recuperado a partir de: https://aplicaciones.msp.gob.ec/saIud/archivosdigitales/documentosDirecciones/ dsg/documentos/ac_00003155_2013 01 abril %282%29.pdf
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Reglamento de información confidencial en el Sistema Nacional de Salud. 5213 Ecuador: 427; 2014 p. 1-8.
- Harper PS. Practical genetic counselling. Hodder Arnold; 2010. 407 p.
- Shuster J, FitzGerald K. Codes of Ethics for Genetics Professionals. En: eLS [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015 [citado 11 de julio de 2016].p 1-9. Recuperado a partir de: http://doi.wiley.com/10.1002/9780470015902.a0005589.pub3
- Tafur HC. Acercamiento al hermafroditismo, intersexualismo y desorden del desarrollo sexual desde una perspectiva conceptual y normativa. Rev Acad Derecho. 2015; 11):95-122.
- Blanco F. Desordenes del Desarrollo del Sexo. En: Avances en Sexología Médica. Primera. Madrid; 2015.
- Karkazis K, Rossi WC. Ethics for the Pediatician Disorders of Sex Development: Optimizing Care. Pediatr Rev. 2010; 31(11):e82-5.
52. Organización Panamericana de la Salud. Apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Guía para equipos de respuesta. [Internet]. Panamá: Organización Panamericana de la Salud; 2010 [citado 23 de mayo de 2017]. 1-33 p.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 45
Recuperado a partir de: http://apps.who.int/iris/bitstream/|l 0665/173227/1/Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres.pdf?ua=1
- Pascual AM, Santamaría JL, Pascual ÁM, Santamaría JL. Proceso de duelo en familiares y cuidadores. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009; 44(SUPPL. 2):48-54.
- Wainrib BR, Bloch EL, Arnáiz Adrián VM. Intervención en crisis y respuesta al trauma: teoría y práctica [Internet]. Desclée de Brouwiír; 2001 [citado 23 de mayo de 2017], Recuperado a partir de: https://www.casadellibro.com/libro-intervencion-en-crisis-y-respuesta-al-trauma-teoria-y-practica/9788433015556/750162
- Mar RS. Del género a la perspectiva de la familia: elementos para una nueva propuesta. Díkaion. 2013; 22(2):273-302.
- Sandberg DE, Cohen-kettenis PT. Disorders of Sexl Development. Semin Reprod Med. 2013; 30(5):443-52.
- Valverde L, Ayala N, Pascua R. El trabajo en equipo y su operatividad. 1989.
- Vera P. Estrategias de intervención en psicología clínica: las intervenciones apoyadas en la evidencia. Liberabit. 2004;(10):4-10.
- Ormart. EB. El secreto profesional en psicología: aspectos deontológicos, legales y clínicos. Psicol para América Lat. 2013; 24: 191-205.
- Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. Normas y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. MSP. Quito; junio de 2009; 118.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Historia Clínica Única. Manual de Uso de los Formularios Básicos. 2008.
- Robles B. La entrevista en profundidad: Una técnica) útil dentro del campo antropofísico. Cuicuilco [Internet]. 2011; 18(52):39-49. Recuperado a partir de: http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf
- Kawulich BB. La observación participante como método de recolección de datos. Forum Qual Soc Res. 2005;6(2):Art. 43.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Norma Del Subsistema De Referencia, Derivación Contrareferencia, Referencia Inversa Y Transferencia Del Sistema Nacional De Salud. 1ra ed. Dirección Nacional de Normatización, editor. Quito: El tegrafo; 2013. 1-35 p.
- Colom D. El diagnóstico social. En: Seminario el Diagnóstico social, Vigo; 2008. p. 25.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hiperplasia suprarrenal congénita [Internet]. Quito; 2014 [citado 12 de noviembre de 2016]. p. 1-74. Recuperado a partir de: http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guías/guias 2014/GPC Hiperplasia suprerrenal congenita.pdf
- Birnbaum W, Bertelloni S. Sex hormone replacement in disorders of sex development. Endocr Dev. 2014; 27: 149-59.
- Mouriquand PDE, Gorduza DB, Gay C-L, Meyer-Bahlburig HFL, Baker L, Baskin LS, et al. Surgery in disorders of sex development (DSDi> with a gender issue: If (why), when, and how? J Pediatr Urol [Internet]. Elsevier; junio de 2016 [citado 12 de noviembre de 2016]; 12(3):139-49. Recuperado a partir ^ de»‘ http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1477513116300122
- Cheikhelard A, Gapany C, Catti M, Mouriquand P. Potential determinant factors of sexual identity in ambiguous genitalia. J Pediatr Urol [Internet], diciembre de 2005 [citado 12 de noviembre de 2016]; 1(6):383-8. Recuperado a partir de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18947576
70. Kalfa N, Liu B, Cao M, Vilella M, Hsieh M, Baskin LS. 3-Dimensional Neuroanatomy of the Human Fetal Pelvis: Anatomioal Support for Partíal Urogenital Mobilization in the Treatment of Urogenital Sinus. J Urol [Internet], octubre de 2008 [citado 12 de noviembre de 2016]; 180(4): 1709-15. Recuperado a partir de: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022534708006848
46 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
- Josso N. AMH and AMH receptor defects in persistent Mullerian duct syndrome. Hum Reprod Update [Internet]. 29 de abril de 2005 [citado 12 de noviembre de 2016]; 11(4):351-6. Recuperado a partir de: http://humupd.oupjournals.org/cgi/doi/10.1093/humupd/dmi014
- Martinerie L, Morel Y, Gay C-L, Pienkowski C, de Kerdanet M, Cabrol S, et al. Impaired puberty, fertility, and final stature in 45, X/46, XY mixed gonadal dysgenetic patents raised as boys. Eur J Endocrinol [Internet]. 1 de abril de 2012 [citado 12: de noviembre de 2016]; 166(4):687-94. Recuperado a partir de: http://www.eje-online.org/cgi/doi/10.1530/EJE-11-0756
- Chitayat D, Glano P. Diagnostic approach in prenatally detected genital abnormalities. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010; 35(6):637-46.
- Devaney SA, Palomaki GE, Scott JA, Bianchi DW. Noninvasive fetal sex determination using cell-free fetal DNA: a systematic review and meta-analysis. Jama. 2011; 306(6):627-36.
- Kazak, AE.; Rourke, MT.; Crump, TA.; Roberts M. Families and other systems in pediatric psychology. En: Handbook of pediatric psychology. New York: Guildford Pressk 2003. p. 159-75.
- Coleman E, Boskting W, Botzer M, Cohen-Kettenis P, DeCuypere G, Feldman J, et al. Normas de atención para la salud de las personas trans y con variabilidad de género. 2012. p. 1-79.
- Schónbucher V, Schweizer K, Rustige L, Schützmann K, Brunner F R-AH. Sexual quality pf life of individuáis with 46,XY disorders of sex development. J SexMed. 2010
- Kuhnle U, Bullinger M SH. The quality of life in adult female patients with congenital adre nal hyperplasia: a comprehensive study of the impact of genital malformations and chronic disease on female patients life. Eur J Pediatr. 1995;154(9):70B-16.
- Douglas G, Axelrad ME, Brandt ML, Crabtree E, Dietrich JE, French S, et al. Guidelines for ovaluating and managing children born with disorders of sexual development. F’ediatr Ann [Internet]. 2012; 41(4):e1-7. Recuperado a partir de: http://www.ncbi nlm.nih.gov/pubmed/22494213
- Wein A, Kavoussi L, Partin A, Peters C. Campbell Walsh Urology [Internet]. 11 va ed. Elsevier; 2015. 4176 p. Recuperado a partir de: https://es.scribd .com/doc/316489983/Campbell-Walsh-UroIogy
- Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Informe anual cel Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de gen [Internet]. ONU. Nueva York; 2016. Recuperado a partir de: https://www.unfe.org/es/intersex-awareness/
- The National Child Traumatic Stress Network. Desarrollo Sexual y Conducta en los Niños. Información para Padres y Cuidadores. EE.UU.; 2012 p. 1-8.
- Hornor G. Sex jal behavior in children: normal or not? J Pediatr Heal Care. 2004;18(2):57-(34.
- Hagan, J. F., Shaw, J. S., & Duncan P. Theme 8: Promoting healthy sexual development and sexuality. En: Pediatrics. AA of, editor. In Bright futures: Guidelines for health supervisión of infants, children, and adolescents. 3rd ed. Elk Grove Villace; 2008. p. 169-76.
- Friedrich, W. N , Grambsch, P., Broughton, D., Kuiper, J. Beilke RL. Normative sexual behavior in children. Pediatrics. 1991;88(3):456-64.
- Méndez L. La sexualidad en la infancia. En: Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa C, editor. Antología de la sexualidad humana. Tomo II. México; 1994.
- Ortiz G. R. Proyecto: salud reproductiva con perspectiva de género para adolescentes. 2000.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 47
12. Anexos
Anexo 1. Método de barrido labioescrotal para palpar gónadas.
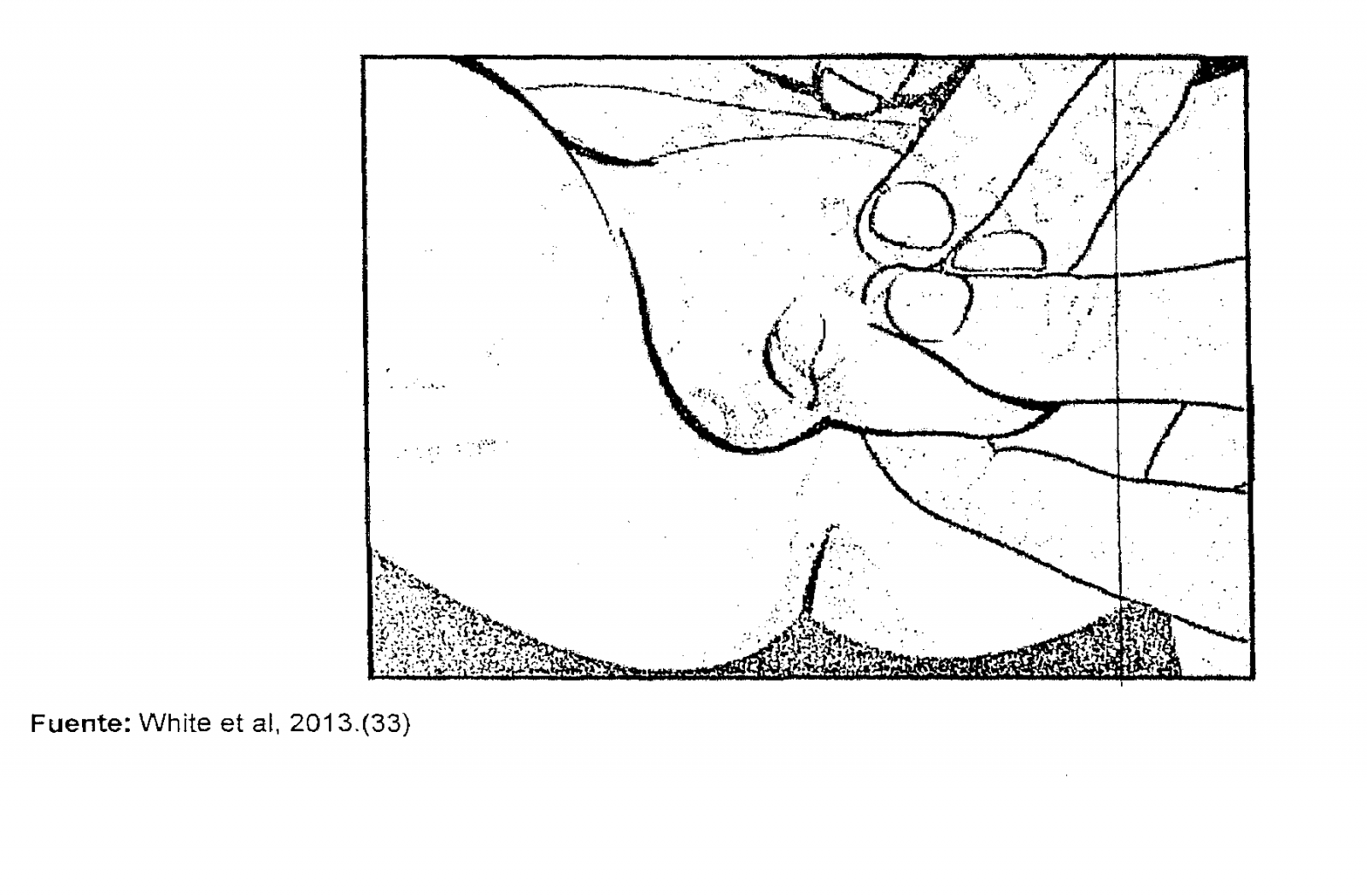
Anexo 2.
Tabla 2. Escala de Prader.
Estadios
Características
I
Ligera virilización de genitales femeninos, posible clitoromegalia sin fusión de labios mayores.
II
Clitoromegalia y fusión posterior de los labios mayores, vestíbulo estrecho donde se evidencia apertura de vagina y uretra.
III
Mayor grado de clitoromegalia con fusión labial casi completa y presencia de seno urogenital.
IV
Clítoris con apariencia fálica, seno urogenital con apariencia de uretra en la base del clítoris y fusión labial completa (fenotipo masculino con micropene y/o hipospadia).
V
Fenotipo masculino con criptorquidea.
Tomado de: Douglas etal. 2012.(79)
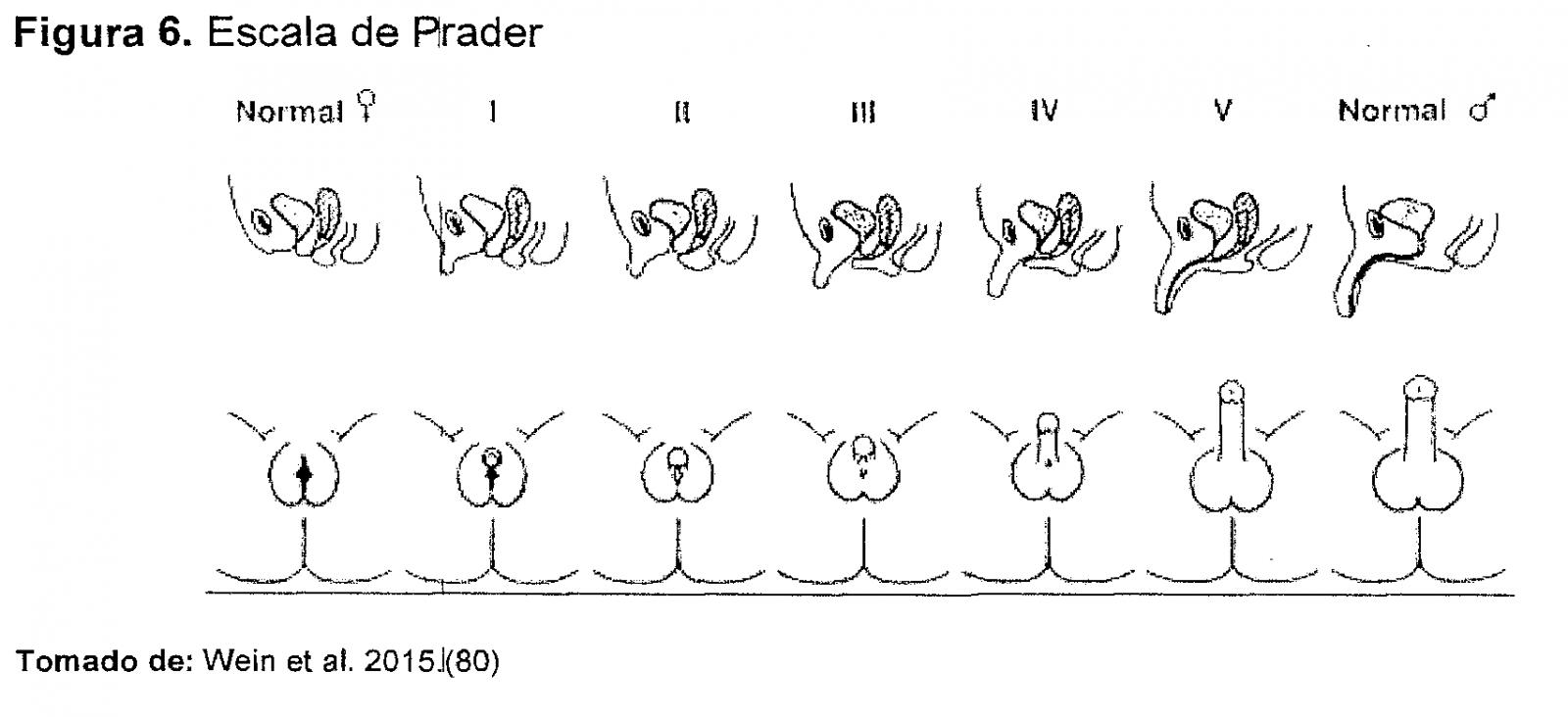
Anexo 3. Recomendaciones internacionales para fortalecer la atención integral de la salud a personas con desórdenes en el desarrollo sexual.
A fin de fortalecer la atención en salud a personas con DSD, y evitar confusión respecto al abordaje de estos desórdenes, se recogen las siguientes recomendaciones internacionales de derechos humanos emitidos por la Organización de Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tabla 3. Recomendaciones a los Estados.
Recomendaciones a los Estados
– Postergar las cirugías y/o tratamientos que no sean necesarios hasta que la persona pueda proporcionar su consentimiento pleno, de manera libre, previa e informada
– Tener presente que las cirugías y procedimientos pueden causar un enorme daño a infantes, adolescentes, adultos incluyendo, entre otros, dolor crónico, traumas de por vida, falta de sensibilidad genital, esterilización, y capacidad reducida o nula para sentir placer sexual.
– Desarrollar acciones con los equipos médicos para combatir la estigmatización y las actitudes discriminatorias
– Informar adecuadamente a pacientes, padres, madres y/o cuidadores sobre las consecuencias de intervenciones quirúrgicas y otras intervenciones médicas.
– Sensibilizar al personal médico en cuanto a las necesidades sanitarias de las personas en especial en los ámbitos de la salud, derechos humanos, derechos reproductivos, prevención del suicidio, asesoramiento sobre el VIH/SIDA y sobre traumas que podrían derivarse actual condición.
– Capacitar a los equipos médicos para proporcionar tratamiento y apoyo a pacientes, familiares y/o cuidadores durante todas las etapas del desarrollo.
– Garantizar que los pacientes tengan acceso a sus expedientes médicos.
– Adoptar medidas para prevenir que se fotografíen y se realicen exámenes médicos y examinaciones de los genitales innecesarias y excesivas a pacientes en el marco de investigaciones no consentidas.
– Consultar efectivamente a defensores de derechos de pacientes, en el diseño e implementación de todas las medidas estatales para prevenir y erradicar la violencia contra estas personas.
Adaptado de: organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 2015. (81)/Comisión Interamericana de Derechos Humanas, 2015. (2)
50 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Anexo 4. Primeros auxilios psicológicos
Los primeros auxilios psicológicos son el soporte inicial que se procura a las personas que se encuentran afectadas ante una emergencia, desastre, un hecho inusitado o una situación imposible de controlar por el momento y que provocan emociones tales como miedo, tristeza, angustia, llanto y dolor. La llegada de un niño con desorden del desarrollo sexual podría requerir la presencia de los primeros auxilios psicológicos.
Las personas que brindan primeros auxilios psicológicos no necesitan ser profesionales en el campo de la salud mental. No obstante deben ser personas sensibilizadas con las necesidades emocionales de las pacientes. La técnica de la primera ayuda es breve, flexible, creativo, sencillo y práctico, pero requiere de un entrenamiento básico para su aplicación.
Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son:
- Proporcionar alivio al sufrimiento emocional de inmediato
- Reducir et riesgo de que las reacciones llamadas normales se transformen en algo más grave
- Ayudar a satisfacer las necesidades básicas que padecen las personas con desórdenes del desarrollo sexual, familiares/cuidadores.
Tabla 4. Pasos básicos para brindar primeros auxilios psicológicos.
Pasos
Qué hacer
1.Contacto con las personas
– Mantenga una actitud empática
– Conteste claramente las preguntas
– Hágales sentir que no están solos.
2.Análisis del problema
– Valore las reacciones de las personas afectadas por la condición del familiar con DSD
– Identifique quien requiere una atención psicológica más urgente
– Ofrezca un apoyo personalizado.
3.Análisis de posibles soluciones
– Identifique quien tiene mecanismos psicológicos para hacer frente relativamente bien al momento
– Coordine esfuerzos con los profesionales de salud mental a fin de restablecer la estabilidad emocional del paciente con DSD, familia/cuidadores.
4.Ejecución de acción concreta
– Planifique con el paciente con DSD, familia/cuidadores el siguiente paso a seguir (revisar protocolo).
– Recalque que la sexualidad del paciente pertenece a la esfera de lo privado
– Apoye en la solución de necesidades del momento ejemplo: ubicación física
5.Seguimiento
– Verifique si el paciente, familia/cuidadores continúan en el proceso.
6.Estimulación
– Reconozca e incentive las capacidades de afrontamiento del paciente y de la familia/cuidadores
7.Entrega de información
– Entregue la información a la persona encargada de salud mental (primero y/o segundo nivel) o al Comité de Atención Integral a Personas con DSD
Adaptado de: Organización Panamericana de la Salud, 2010. (52) Elaboración propia.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 51
Anexo 5. Intervenciones en crisis.
Cuando las familias/cuidadores deben enfrentar un desequilibrio emocional causado por la noticia de no poder definir el sexo de su hijo o hija, el psicólogo o profesional de salud debe ayudar a activar los recursos emocionales de atontamiento individual, familiar y social. Es necesario, amortiguar el evento estresante mediante una primera ayuda emocional y ambiental inmediata o de emergencia y fortalecer a la persona. (54)
La intervención de apoyo terapéutico debe ser clara, ordenada en lo posible, inmediata y orientadora (54):
- Reconozca las diferencias individuales y las limitaciones personales que usted podría tener el momento de abordar a la persona con DSD, familia/cuidadores. Si requiere solicite ayuda a otro profesional del equipo de atención.
- Reciba empáticamente a la persona con DSD, a la familia/cuidadores; establezca contacto psicológico, establezca rápidamente un ámbito seguro y privado.
- Acoja los sentimientos y emociones de familiares/cuidadores; estimule las relaciones emocionales en caso de que la familia esté inhibida y en caso que las emociones añoren motívelas; esto posibilitará que las personas con DSD, familiares/cuidadores pueda razonar, organizarse y escuchar al profesional.
- Atienda la seguridad de la persona sobre todo cuando la reacción del paciente y/o familiares/cuidadores pueda atentar contra sí mismo o contra los demás.
- Examine la dimensión del problema, recuerde que sus principales objetivos son: llegar a un diagnóstico, y facilitar que el paciente siga en el proceso de atención. El problema no es tomar una decisión sobre el sexo del niño
- Genere y ofrezca las alternativas de atención de salud y los pasos específicos que va a seguir hasta llegar al tercer nivel (remítase al protocolo)
- Defina su propio rol como profesional desde qué aspecto puede facilitar, cuál es su función en ese momento.
- Planifique junto al paciente con DSD y a la familia/cuidadores los pasos de la acción terapéutica siguiendo la ruta que propone el protocolo. Marque el ritmo de la intervención y modifique si fuera necesario centrándose en la necesidad del paciente.
- Reconozca en la familia los intentos previos para afrontar esta crisis; valore los esfuerzos que han hecho para ayudar y entender a la persona con DSD, más aún cuando hay un traslado geográfico distante.
- Reconozca e incentive las capacidades de afrontamiento de la familia y las mayores fortalezas con las que cuenta.
- Restablezca la capacidad de razonar, que la familiar entienda que se va a solucionar el problema y que este no tiene una única solución sino que responde a varios momentos y con ellos varias decisiones.
- Valide y aborde el tema desde la perspectiva de un desorden del desarrollo sexual, no como un estigma. El paciente es un todo no lo reduzca a sus genitales.
- Respete las diferencias individuales y culturales; lenguaje, religión, valores, creencias, entre otras son patrimonios culturales que heredan y revitalizan las personas.
- Aclare al paciente con DSD, familia/cuidadores que esta circunstancia vital por la que atraviesa es privada y que corresponde tratarla con confidencialidad, El manejo de este acontecimiento con actitudes o un ambiente de secretismo puede conducir a aumentar la culpa o vergüenza de familia/cuidadores
- Atienda las necesidades inmediatas del niño y su familia
- Consigne compromisos para el traslado, en caso de ser necesario
- Preocúpese por saber si el paciente continúa con el tratamiento.
- Facilite el proceso, conduzca a familia y al resto de profesionales.
52 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
Trampas a evitar (54):
- Decirle a la persona qué hacer.
- Deslumbrar. Si el profesional intenta deslumbrar podría provocar que pase por alto algún aspecto importante de las necesidades del cliente.
- Jugar al papel de rescatador.
- La revelación personal.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 53
Anexo 6. Desarrollo psicosexual.
Todas las personas, independientemente de su sexo, género o apariencia física, deberían tener el mismo valor dentro de cada una de las familias y la sociedad; y por lo tanto, ser tratadas con respeto y en un ambiente libre de discriminación. Sin embargo, es frecuente que el desconocimiento de los factores que entran en juego en la definición biológica del sexo puede conducir a malos 5ntendidos e inclusive culpabilizar a uno de los miembros de la pareja por el nacimiento de una persona de uno u otro sexo, y aún más por el nacimiento de una persona con DSD, debido a condicionamientos culturales, que aún persisten, y que dan mayor valor a uno de los sexos, o a lo que se considera como «normal». Por esta razón, es necesario que tanto padres, familiares y profesionales de la salud, que están a cargo del cuidado o atención de una persona con DSD adquieran conocimientos desde una perspectiva de género y basada en derechos humanos.
El desarrollo de la sexualidad humana se construye a partir de varios aspectos. De esta manera, es difícil desentrañar la contribución específica de cada dimensión de la sexualidad: biológica, psicológica, social, cultural, religiosa y espiritual; y su forma de interactuar en cada momento de la vida del individuo. Es necesario recordar que aunque el desarrollo psicosexual avanza a través de distintas etapas a manera secuencial, existen amplios rangos en el desarrollo con extensa variación individual. Asimismo, la naturaleza, la crianza y la experiencia individual actúan de manera especial en cada persona para influir en la construcción única de su sexualidad.
Infancia y niñez
El desarrollo sexual no sólo incluye los cambios físicos que ocurren cuando las personas crecen, sino también los conocimientos sexuales, las creencias que van aprendiendo y los comportamientos que van demostrando.(82) Todo comportamiento sexual en la niñez está fuertemente influenciado por:
– La edad (83,84)
– Lo que observa (comportamiento sexual de familiares y amigos).(85)
– Lo que aprende (creencias culturales y religiosas acerca de la sexualidad y los límites en relación al cuerpo).
Casi todos los juegos sexuales en la infancia y niñez son] una expresión de su curiosidad natural y no debe ser una causa de preocupación o alarma. (82) Un comportamiento o juego sexual esperable de la niñez debe:
– Ser espontáneo y no planificado.
– Ocurrir entre niños que por lo regular juegan juntos y qué se conocen bien.
– Ocurrir entre niños de la misma edad e incluso tamaño.
– No ocurre con frecuencia.
– Es voluntario, debieron haber accedido al juego, ninguno de las personas involucradas debe sentirse incómodo o perturbado.
– Ser fácil de re-dirigir cuando los padres les piden a sus hijos que paren el, comportamiento y les explican las reglas de privacidad.
Algunos comportamientos sexuales en la infancia o niñez indican más que simple curiosidad, y se consideran problemas del comportamiento sexual. Los problemas de comportamiento sexual pueden poner en riesgo la seguridad y bienestar de los menores.
Los juegos sexuales se consideran problemas del comportamiento sexual cuando(82):
54 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
- Claramente se observa que van más allá del nivel de desarrollo de la persona (Ejemplo, un niño de tres años que trata de besar los genitales de un adulto).
- Se realizan en contra de la voluntad, son agresivos, incluyen amenazas o forcejeo.
- Se dan entre niños/as de varias edades o habilidades (Ejemplo: un niño de doce años «jugando al doctor» o tocando los genitales de una niña de cuatro).
- Producen fuertes reacciones emocionales en el menor, tal como rabia, coraje, ira, ansiedad.
Tabla 5. Desarrollo psicosexual en la niñez
Edad
Comportamiento sexual
Desarrollo del género
Menores de 4 años
Exploran y se tocan los genitales, en público y en privado.
Muestran sus genitales a otras personas.
Tratan de tocar los pechos de la madre u otras mujeres.
Se quitan la ropa y quieren estar desnudos.
Tratan de mirar cuando otras personas están desnudas o desvistiéndose.
Hacen preguntas acerca de su cuerpo y sus funciones.
Hablan con otros niños/as de la misma edad acerca de funciones corporales.
Empieza en la vida prenatal influenciado por factores biológicos, culturales, sociales, entre otros.
Al nacer, no tienen conciencia de su sexo y de su género, tal auto-conciencia evoluciona gradualmente.
Hacia los dieciocho meses suele conformarse la identidad de género, como primera referencia su nombre.
El desarrollo de su género está directamente influenciado por los adultos o pares, al reforzar o desalentar su comportamiento basado en el rol de género, e indirectamente al servir como modelos a seguir.
Hacia los tres años ya tienen una marcada inclinación por ciertos juguetes y actividades tipificadas, sin embargo en la actualidad existen gran variedad de juguetes, juegos y vestimentas que ya no definen estrictamente para niños o niñas. Por ejemplo una niña que juega a construir edificios o con autos, un niño que juega con muñecas o se pone los zapatos de su madre. Sin que esto acarree problemas en cuanto a su identidad de género u orientación sexual.
El núcleo de la identidad de género,
Entre 4 y 6 años
Se manipulan los genitales a propósito, ocasionalmente en la presencia de otros.
Tratan de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose.
Imitan comportamientos de pareja (besarse o tomarse de las manos).
Hablan de los genitales y utilizan «mallas» palabras, aunque no comprendan su significado.
Exploran los genitales con otros niños de la misma edad.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 55
Entre 7 y 12 años
Se tocan los genitales a propósito, usualmente en privado.
Juegan con niños de la misma edad a juegos que involucran comportamiento sexual
Tratan de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose.
Miran fotos de personas desnudas o semidesnudas.
Ven/escuchan material de contenido sexual a través de los medios de comunicación.
Quieren más privacidad (se rehúsan a desvestirse delante de otras personas) y se resisten a hablar con los adultos acerca de temas sexuales.
la pertenencia de género, los roles de género, la identificación y la adopción de un rol de género son aprendizajes que se integran paulatinamente para construir significados del ser niña o niño; este significado se integrará también al cuerpo que se posee, no obstante hay personas que pueden sentirse incomodas con el sexo asignado o con los genitales o el cuerpo que posee, sin que esto implique necesariamente que se trate de aleo patológico.
El proceso de adopción del rol sexual o de género durará desde las etapas preescolares hasta la pubertad para cambiar de forma y modelos a seguir.
En la edad escolar empiezan a sentir atracción sexual e interés hacia otros niños o niñas de su edad.
Adaptado de: The national child traumatic stress network, 2012.(82) / Friedrich, Gramtsch, Broughton, Kuipery Beilke, 1991.(86)
Tabla 6. Desarrollo psicosexual en la pubertad y adolescencia.
Edad
Comportamiento
Desarrollo del género
Pubertad y Adolescencia
– La práctica sexual más frecuente en la adolescencia temprana es la masturbación.
– Presentan fantasías sexuales con personas de su mismo sexo, sexo opuesto o de ambos sexos, sin que necesariamente indique que ya han discriminado su orientación sexual)
– Juegos eróticos: Entre hombres (juegos y competencias relacionadas con el tamaño del pene y la eyaculación) entre mujeres (jugar a fingir orgasmos, o aprender a besar entre amigas).
– Expresen su curiosidad sexual observando películas y revistas de contenido sexual.
– Aunque la conducta auto erótica continúa, la mayoría de los y las adolescentes tienen encuentros con caricias con novios o amigos.
– Mantienen interacción sexual a través de las redes sociales (mensajes de texto de
– Los cambios corporales, la auto imagen, la interacción social y los valores culturales influyen en la construcción de la identidad de género.
– Al inicio de la adolescencia se encuentran en una etapa de descubrimiento y ensayo y error, puedan adoptar varias formas de expresión que no siempre están definidas como masculinas o femeninas, pueden experimentar prácticas homoeróticas o con ambos sexos sin que esto determine necesariamente su orientación sexual.
– Al final de la adolescencia definen con claridad sus gustos de arreglo personal, se identifican con precisión como cierto tipo de hombre o de mujer y buscan ser coherentes en la expresión de la misma, llenen claridad sobre quién les atrae sexualmente y con quién quisiera vincularse.
56 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
contenidos sexual (sexting) o interacción sexual a través de video llamadas (cibersexo), están más expuestos al ciberacoso (gromming).
Adaptado de: Ortiz y Rubio, 2(000.(87)
Anexo 7. Fichas metodológicas de los indicadores de monitoreo y evaluación.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentajes de establecimientos de salud del MSP que cuenten con el Protocolo de atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual.
DEFINICIÓN
Total de establecimientos de salud del MSP que cuentan con el protocolo para atención a personas con desórdenes del desarrollo sexual expresado en porcentaje del total de establecimientos del MSP.
FORMULA DE CALCULO
NESCPPDSD
PESPPDSD=……………….* 100
TES MSP
Donde:
PESPPDSD-= Porcentajes de establecimientos de salud del MSP que cuenten con el Protocolo para personas con desórdenes del desarrollo sexual.
NESCPPDSD= Número de establecimientos de salud que cuenten con el protocolo para personas con desórdenes del desarrollo sexual
TES= Total de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Protocolo de atención a personas con DSD.- El protocolo es un documento que se ha elaborado para brindar directrices claras y concisas hacia aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan ambigüedad genital o alteraciones en la maduración sexual, así como para establecer las competencias del equipo transdisciplinario que debe tratar a estos pacientes.
Personas con DSD.- Los DSD se caracterizan por un desarrollo atípico del sexo cromosómico, anatómico y/o gonadal, con una presentación variable como: genitales ambiguos al nacer, micropene, clitoromegalia, fusión parcial de los labios, testículos aparentemente no descendidos, hipospadias, desbalances electrolíticos o aplazamiento de la pubertad, entre otros; los cuales pueden conllevar a problemas psicológicos y sociales de no ser abordados adecuadamente.
Establecimientos de salud.* Los establecimientos de salud son aquellos lugares donde se ofertan servicios de salud, a nivel nacional, zonal y distrital. En estos establecimientos se encuentran 4 niveles de servicios salud: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y atención prehospitalaria. Además los; establecimientos de salud, se complementa con el sistema nacional de atención en
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 57
emergencia y servicio de apoyo diagnóstico transversal a todos los niveles de atención.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo de indicador se tomará como fuente de información la Matriz de registro de entrega a recepción del protocolo de «desórdenes del desarrollo sexual por cada establecimiento de salud y Base del Geosalud de Establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública.
En el numerador se identifica y contabiliza el número de establecimientos de salud que cuenten con el protocolo para personas con DSD.
Para el denominador se considerada el total de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública
LIMITACIONES TÉNICAS
No aplica.
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Por cada 100 establecimientos de salud del MSP existe un X% de establecimientos con el protocolo de atención integral a pacientes con DSD
FUENTE DE DATOS
Matriz de registro de entrega a recepción del protocolo de atención integral a pacientes con DSD por establecimiento de salud.
Base del geosalud de ES MSP
PERIODICIDAD DEL INDICADOR
Anualmente
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
2018
CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DEL INDICADOR
Anualmente: hasta el 25 de noviembre del año en curso.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO
Nacional, zonal, distrital
GENERAL
No aplica
OTROS ÁMBITOS
No aplica.
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
No aplica.
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Agendas de la Igualdad- Plan Nacional de desarrollo 2018-2021
Agenda Nacional de Género del CNIG-2018
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
Agenda Nacional de Género del CNIG-2018 Protocolo de DSD
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA
Abril 2018
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA
No aplica
CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO
1.4 SALUD
58 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR
No aplica
RESEÑA DEL INDICADOR
No aplica
CLASIFICADOR SECTORIAL
Salud
15
ELABORADO POR
Ministerio de Salud Pública Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión. Analista: Cristian Robalino Directora: Cisne Ojeda
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de profesionales de salud capacitado en el protocolo de atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual.
DEFINICIÓN
Total de profesionales de salud capacitados en el protocolo de atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual, expresado como porcentaje de los profesionales de salud de los Establecimiento de salud.
FÓRMULA DE CÁLCULO
NESCPPDSD
PESPPDSD=……………….* 100
TPS MSP
TPS MSP
Donde:
PPSCDSD -= Porcentajes de profesionales de salud del MSP que estén capacitados con el Protocolo de atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual.
NPSCPDSD= Número del profesionales de salud capacitados en el protocolo para personas con desórdenes del desarrollo sexual.
TES MSP= Total de profesionales de la salud capacitados por establecimientos de la salud del MSP.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONALES
Socializar.- Se denomina socialización o socialización al proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura especifica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social.
Capacitación en el protocolo de atención integral a personas «DSD».- El protocolo de atención integral a personas con DSD se ha elaborado para brindar directrices claras y concisas hacia aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan «ambigüedad genital» o «alteraciones» en la maduración sexual, así como para establecer las competencias del equipo transdisciplinario que debe tratar a estos pacientes. Todo esto con el propósito de proveer una atención integral tomando en cuenta siempre la decisión/subjetividad de la persona respecto a su condición, respetando sus derechos humanos (basados en las recomendaciones internacionales), de tal forma que se garantice el tránsito y la continuidad de la niñez a la adolescencia y : asía adultez con la calidad y calidez requerida.
Personas con DSD,- A pesar de que la categoría «DSD» está ampliamente debatida a nivel internacional, no sólo desde el enfoque social y derecho humanista sino también desde las diferentes.
Registro Oficial – Edición Especial Nº 505-Lunes 30 de julio de 2018 – 59
normativas y tratados internacionales. Es la categoría utilizada para referirse a las personas cuya variación biológica del cuerpo sexuado no está alineada a lo que ¡comúnmente se conoce como corporalidades masculinas o femeninas.
Establecimientos de salud.-Los establecimientos de salud son aquéllos lugares donde se ofertan servicios de salud, a nivel nacional, zonal y distrital. En estos establecimientos se encuentran 4 niveles de atención en salud: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y atención prehospitalaria. Además, los establecimientos de salud, se complementa con el sistema nacional de atención en emergencia y servicio de apoyo diagnóstico transversal a todos los niveles de atención.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo de indicador se tomará como fuente de información las Actas de asistencia y matriz de sistematización
En el numerador se identifica y contabiliza el número de profesionales de salud capacitados en el protocolo de atención integral a personas con desórdenes del desarrolle sexual.
Para el denominador se considerada el total de profesionales de salud del Establecimiento de Salud
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
De cada 100 profesionales de salud del establecimiento existe un X% de profesionales de la salud capacitados en el protocolo para atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual
FUENTE DE DATOS
Actas de asistencia y matriz de sistematización.
PERIODICIDAD DEL INDICADOR
Anual
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Desde septiembre de 2018
CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DEL INDICADOR
Hasta 31 de diciembre del año en curso.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO
Nacional /Zonal / Distrital / Establecimientos de salud
GENERAL
No aplica
OTROS ÁMBITOS
No aplica.
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
No aplica.
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Agenda Nacional de Género del Concejo Nacional para la Igualdad de Género -2018
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2018-2021
MAIS-2012
Protocolo de atención a personas con Desórdenes del desarrollo sexual.
60 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA
Marzo 2018
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA
No aplica
CLASIFICADOR TEMÁTIGO ESTADÍSTICO
1.4 SALUD
HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR
No aplica
RESEÑA DEL INDICADOR
No aplica
CLASIFICADOR SECTORIAL
1.4 SALUD
ELABORADO POR
Ministerio de Salud Pública Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.
Analista: Cristian Robalino
Directora: Cisne Ojeda