REFORMA A LA LEGISLACIÓN PROCESAL SECUNDARIA
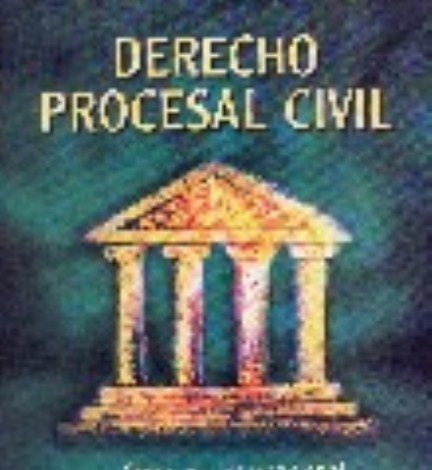 Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán
Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán
Situación actual del proceso civil
No deja de ser curioso el hecho de que el Código Orgánico de la Función Judicial fue dictado con posterioridad a muchas de las reformas que se promovieron, en cambio, a nivel de los códigos que regulan el procedimiento. Y sorprende un poco, también, pues es obvio que el camino más fácil hubiese sido a la inversa, al menos para que esas leyes desarrollen de mejor manera las directivas que deben regir las actuaciones jurisdiccionales, o para que los sujetos encargados de su aplicación sepan cómo conducir el proceso, para cuando la reforma al procedimiento, en cada caso, se expida. Con este antecedente, se realizará una breve relación de la evolución del Código de Procedimiento Civil, sus antecedentes y los proyectos de reforma más importantes a la fecha, sin contar con el proyecto de Código Procesal Unificado en el que se encuentra trabajando una comisión de juristas designada por la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Antecedentes históricos del Código de Procedimiento Civil
Con gran dosis de razón, Montero Aroca advierte que, para entender la normativa del presente, es necesario comprender cuál ha sido su evolución; aunque no es labor del investigador ?hacer arqueología?, la remisión al pasado a veces es indispensable para contar con algunos antecedentes que expliquen las intenciones del legislador al regir una institución jurídica. En un país donde se cuenta mayoritariamente con obras en las que pocas veces se mencionan fuentes originales, es imperativo contar aunque sea brevemente con esos datos históricos, en lo que ha este trabajo concierne. La labor no ha sido sencilla, pues la información en las bibliotecas es incompleta o dispersa; o la constante en algunas obras de derecho procesal civil a veces es inexacta en días, meses o años. Ellos, sin contar con que las disposiciones que han regido el proceso civil desde que el país adoptó la forma republicana, han experimentado múltiples reformas, las cuales ?paradójicamente- en el fondo no representaron grandes cambios, pues mantuvieron incólume el espíritu escrito, solemne y de lento ritmo de los juicios civiles.
El primer Código de Enjuiciamiento en Materia Civil (CEMC en adelante), que con acierto ha sido calificado por Troya Cevallos como el ?embrión? de la legislación en la materia, representa el primer gran esfuerzo en sistematizar diversa normativa que sobre los juicios civiles se había dictado hasta la fecha, la cual declaraba vigente variada legislación española, fue sancionado por la Convención Nacional de 1869 y entró en vigencia a partir del 27de mayo de 1871.
El CEMC tuvo como bases ? según enseña el profesor Troya Cevallos- a la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 y a las leyes procesales civiles argentina y peruana; aunque ?vale decir- conservó numerosas disposiciones de las primeras leyes que se dictaron para arreglar los procesos civiles a partir del nacimiento de la República del Ecuador. La última edición del CEMC fue realizada por la Academia de Abogados de Quito, con aprobación de la Corte Suprema de Justicia, por encargo del Congreso de la República (en virtud del decreto legislativo de 4 de octubre de 1912); en 1917, la Academia entregó a la legislatura dicho trabajo, y la codificación entró en vigencia el 1 de Agosto de 1918, durante la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno.
Posteriores ?y numerosas- reformas desembocaron en el primer Código de Procedimiento Civil, expedido en 1938 durante la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo y puesto en vigor el 1 de abril de 1938, aunque por cuestiones ?técnicas? (por exceso de trabajo en los talleres gráficos nacionales no pudieron imprimirse los ejemplares oficiales), se trasladó aquella fecha al 10 de abril del mismo año. De este cuerpo legal, Cruz Bahamonde sostiene que ?en su esencia, la forma y contenido muy poco es lo nuevo que trae sobre el Código de Enjuiciamiento Civil (de 1869). La terminología fundamental se conserva hasta el presente, así como sus graves defectos, entre los que debe destacarse las numerosas e inexactas definiciones y una evidente imprecisión en los términos o vocablos que se usa?.
Este primer CPC experimentó a su vez sendas reformas y tres codificaciones. La primera modificación fue de 1952; le siguió una codificación el 31 de marzo de 1960 efectuada por la Comisión Legislativa presidida por Manuel E. Arteaga. La reforma del año 1978, que tomó como base el proyecto elaborado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presidida por el Dr. Gonzalo Karolys, alteró importantemente la sustanciación de los trámites ordinario, verbal sumario y ejecutivo. Posteriormente, durante el gobierno de León Febres Cordero se expidió la codificación de 1987, la cual Cruz Bahamonde califica como una ?edición plagada de errores tipográficos y gramaticales y, sobre todo, de alteraciones o reformas arbitrarias, -por no haber seguido el sistema constitucional de reformas a la ley- que al deterioran por completo?. Similares razonamientos pueden aplicarse a la última y vigente codificación de 2005, realizada por la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional, cuando Alfredo Palacio González ejerció la presidencia de la República.
Todos estos cambios, se decía, no han significado una gran transformación en la forma que se conducen los juicios civiles. Siguen conservándose procedimientos que se sustancian esencialmente en forma escrita, con más ritualismos que respeto por las solemnidades, y que no han permitido una activa participación del juzgador en el desarrollo de los juicios. Las líneas centrales, han permanecido prácticamente intocadas, aunque se quiso mirar en algún momento hacia las legislaciones extranjeras en búsqueda de otros horizontes.
Fuentes del proyecto del Código Procesal Civil
El Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador, Projusticia, unidad adscrita inicialmente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y luego absorbida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, preparó a través de un grupo de consultores un anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de hacer efectiva la oralidad en la sustanciación de los procesos civiles. Sin embargo al revisión de este documento se paralizó por diversas situaciones que hoy no viene al caso detallar.
Projusticia retomó la iniciativa en enero de 2007, y encargó al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal la redacción de un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil, el cual fue puesto a conocimiento del público en diciembre del mismo año. Este proyecto tuvo como base la codificación constitucional de 1998; pero, al modificarse radicalmente el panorama normativo para la Función Judicial con la Constitución de Montecristi, así como con el COFJ, el documento, aun siendo un proyecto de avanzada, quedó desfasado en varias partes.
Por esta razón, el Ministerio de Justicia consideró necesario contar nuevamente con la colaboración de miembros del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal que habían participado en la elaboración del proyecto de 2007, como en el proyecto del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) (entre ex magistrados, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios), para readecuarlo al nuevo marco constitucional y orgánico. El documento tomó finalmente la denominación de proyecto de Código Procesal Civil y fue entregado al Ministerio en el 2009.
Todos estos proyectos han seguido las líneas del anteproyecto del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, el cual fue elaborado y presentado a consideración del público en 1988 por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Este modelo tiene muchas bondades, de las cuales cabe destacar su claridad expositiva y la modernidad de sus instituciones. Es notable que, aun cuando desde la fecha mencionada han transcurrido más de veinte años, no han perdido vigencia, al menos en lo que a la concepción de instituciones procesales se refiere.
En los fundamentos señalados por la Constitución y el COFJ para la debida dirección de los juicios, el proyecto del Código Procesal Civil elaborado ene l 2009, incorpora verdaderas novedades para el proceso civil ecuatoriano. Como se dijo, este documento sigue al código procesal civil modelo iberoamericano; pero hubo preocupación en que fuese un producto apto para la judicatura y el foro ecuatoriano.
Este documento no se ha dado a publicidad masiva, al menos en lo que concierne a los cambios respecto al proyecto de Código de Procedimiento de 2007 (sobre el cual Projusticia realizó varios foros informativos en las principales ciudades del país). Es de esperar que el Ministerio de Justicia, con el mismo afán con que ha trabajo en proyectos normativos igualmente importantes, retome el esfuerzo que Projusticia inició hace ya más de una década.
Reforma del proceso civil: Una realidad necesaria en el Estado constitucional de derechos y justicia
Con el cambio de enfoque para la administración de justicia dispuesto por la Constitución del 2008 y el COFJ, el proceso civil no puede quedar al margen de esta gran tarea, más todavía cuando se ha tardado tanto la organización del sistema oral por audiencias.
Las reformas parciales dan malos resultados, si lo que se persigue es una transformación total del sistema de administración de justicia. En el caso del vigente Código de Procedimiento Civil, se verán algunos ejemplos que dan cuenta de esa afirmación.
Con los nuevos horizontes fijados para la administración de justicia en el Ecuador, es innegable la urgencia de que se expida un nuevo Código Procesal Civil que le entregue más poderes al juez, para ordenar debidamente los juicios a su cargo y evitar toda conducta contraria a la buena fe y lealtad procesal, con el objeto de hacer efectivos los derechos de los justiciables.
Además, se requiere que ese nuevo ordenamiento incorpore el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo; y que sus disposiciones sean la manifestación de los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía, tal como los disponen los arts. 168.6 y 169 de la Constitución de la República.
El proceso civil no es ajeno a la nueva dirección que debe tomar la administración de justicia. La doctrina que propugna una intervención mínima del juez, con la sola consideración de que el ámbito del proceso está definido por lo que disponga la autonomía de la voluntad privada de las partes, no es compatible con el movimiento de renovación institucional y de la administración de justicia que está viviendo el país. Como se ha visto, nada obsta a que en transcurso del procedimiento, se tomen ciertas medidas que finalmente, tienen relación con su debida conducción y dirección.
Para hacer realidad el paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia, es preciso extender a la justicia civil el movimiento de reforma, que se ha emprendido en otros campos. La ?justicia judicial eficaz? (en la expresión de Isidoro Álvarez Sacristán) no debería ser un término ajeno al proceso civil. Cuando se trata de tutela judicial efectiva, también las relaciones privadas merecen gozar de un proceso que constituya un instrumento adecuado para garantizar la restitución del orden quebrantado por el incumplimiento de las obligaciones.
Por otra parte, si la solución que debe ser impartida por los tribunales carece de efectividad, entonces los justiciables ?y la sociedad entera- cuestionarán, el hecho de los jueces ostenten en forma exclusiva el poder jurisdiccional si no lo hacen valer. La tutela judicial efectiva impone al Estado un deber prestacional, pero en ausencia de herramientas adecuadas, se dificulta enormemente. No se puede exigir a los tribunales que intervengan con cierto grado de eficacia, si las disposiciones que regulan su actuación son obsoletas o no les permiten ejercitar diversas facultades para ordenar el proceso, para ejercitar ese activismo que hoy exigen tanto la Constitución como el COFJ. Por ello, es muy importante continuar el camino de reforma y concretizarlo en un nuevo Código Procesal Civil.
Al hablar de tutela judicial efectiva, se hace relación a una ?protección jurisdiccional eficaz? como uno de sus contenidos fundamentales. Cierto es que un nuevo código ayudaría mucho en este empeño; más el cambio viene acompañado de una serie de factores institucionales y humanos que son definitivos para lograrlo. Más de una vez se ha dicho que la ley por sí sola no basta, y por eso es tan importante que la Carta Fundamental y el COFJ hayan insistido en el cambio de mentalidad de los operadores de justicia.
En el Ecuador la corriente dominante en la actualidad, tanto en el ámbito legislativo como en el doctrinario (no tanto en el judicial, donde se continúa observando un notable retraso de posiciones), propugna una atención prioritaria a la protección de los derechos humanos y, paradójicamente, al endurecimiento de las sanciones en el ámbito penal. Es innegable la importancia de estas materias; pero sí preocupa que la justicia civil sea considerada en Ecuador como la última rueda del coche, por el solo hecho de referirse a cuestiones de índole patrimonial, o porque el Estado ya ha destinado (en teoría) ingentes recursos para la protección del ?sistema? de la propiedad privada.
Pero el orden civil tiene una importancia central. Por señalar únicamente dos aspectos, siguiendo a Álvarez Sacristán: 1) esta jurisdicción es ómnibus, porque en ella se resuelven todos los asuntos que no tengan asignada otra jurisdicción; 2) el proceso civil es subsidiario, porque a él acuden todos los demás en lo que no esté regulado expresamente.
Conclusiones
Del esquema de transformación del rol del juez, aplicado también en la justicia civil, hasta llegar a la formulación de un nuevo Código Procesal Civil, hay sin duda un camino largo por recorrer. Pero la voluntad por este particular cambio no puede ni debe minimizarse. Es importantísimo el giro dado por la Constitución como por el COFJ, respecto a las conductas que hoy se requieren de los jueces para dar vida a los derechos de los justiciables.
Es precisamente el derecho a la tutela judicial efectiva el que, en este ámbito, no ha merecido atención de la legislación procesal secundaria. Ni se ha estudiado en el país las implicaciones del derecho a la ejecución, manifestación principalísima de aquel derecho fundamental.
Dra. Vanesa Aguirre Guzmán